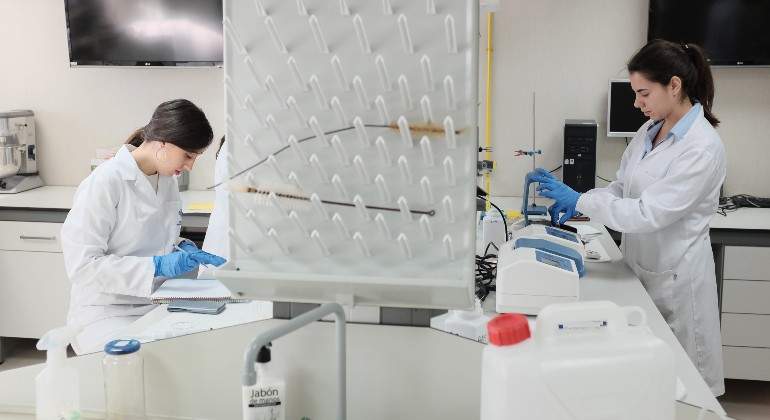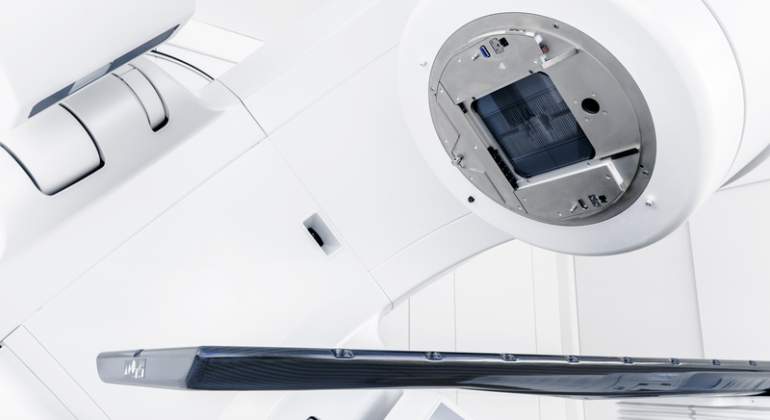
España tiene un papel destacado a nivel mundial en la investigación oncológica, en particular en el ámbito de las publicaciones científicas y la participación en ensayos clínicos. Instituciones como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y la Asociación Española Contra el Cáncer contribuyen cada año a mejorar un desempeño que podría ser mucho más brillante si se destinaran los mismos recursos que en algunos países de nuestro entorno.
El cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de morbi-mortalidad del mundo, con aproximadamente 18,1 millones de casos nuevos en el mundo en el año 2018 (últimos datos disponibles a nivel mundial en la base de datos de Globocan, de Naciones Unidas). Las estimaciones poblacionales indican que el número de casos nuevos aumentará hasta 29,5 millones al año en 2040.
Tal como lo detalla la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en su informe Las cifras del cáncer en España 2020, en nuestro país la realidad discurre por cauces paralelos. El número de cánceres diagnosticados en España en 2020 se estima que alcanzará los 277.394 casos, según la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan), cifra muy similar a la de 2019.
Las proyecciones indican que el cáncer será la primera causa de muerte en los próximos años, con un aumento anual de su incidencia de 21,6 millones de casos nuevos a 2030, según estimaciones del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés).
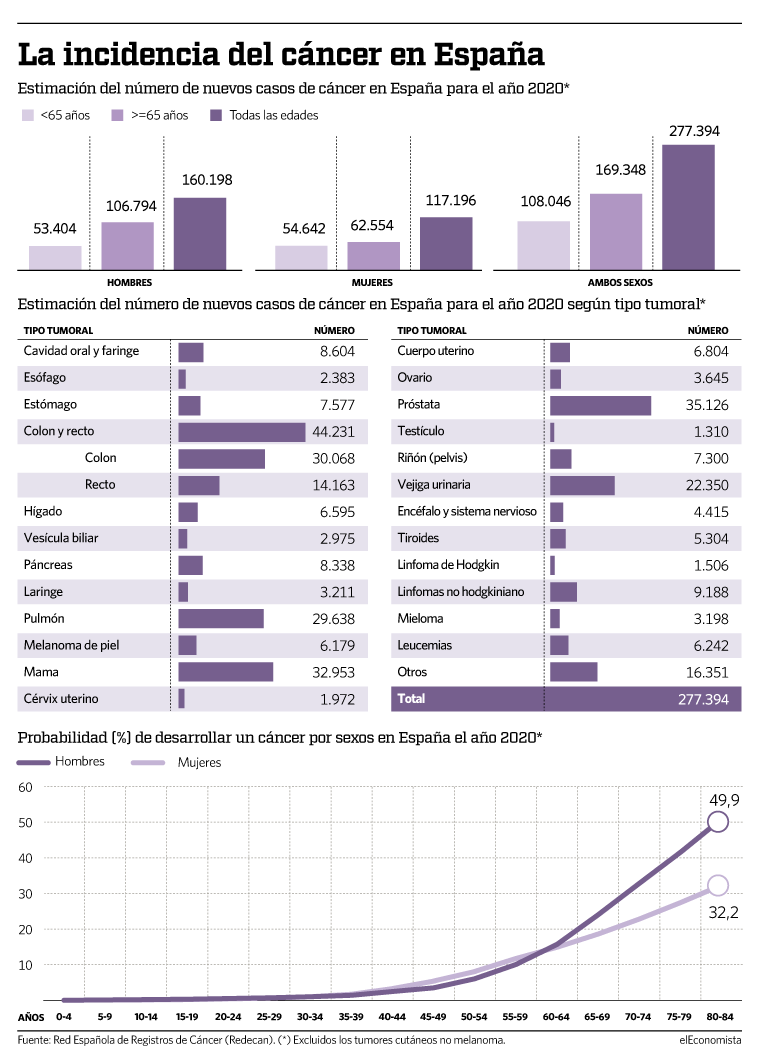
Eso quiere decir que, en 2030, en el mundo, pasaremos de 8,2 fallecimientos por esta causa en 2014 a 13 millones en 2030. En España, se espera que los nuevos casos anuales sean en 2030 un 25% más que en 2014, y que los fallecimientos por esta causa se eleven un 16,5% respecto a hace seis años, hasta alcanzar 122.790.
Gracias principalmente a los esfuerzos de la investigación, hoy la tasa de supervivencia al cáncer es esperanzadora, situándose en torno al 50%. Sin embargo, la mortalidad en algunos tipos de cáncer sigue siendo muy alta, y las tasas globales de supervivencia a cinco años, por debajo del 60%, no mejoran con la suficiente celeridad.
En este contexto, como reconoce la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica), es imprescindible aumentar y optimizar los esfuerzos en la prevención, la detección y el tratamiento del cáncer, reforzando la investigación científica y la innovación, y acelerando su traslación a las políticas públicas y la práctica clínica.
Por fortuna, en palabras de la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), María Blasco, España "es un país de ciencia, donde se puede hacer investigación de primera línea".
La calidad y la competitividad del ecosistema español de investigación se fundamenta, sobre todo, en su notable contribución en cantidad y calidad a los avances globales en cáncer, y más teniendo en cuenta los recursos relativamente limitados a su disposición.
No hay que olvidar que las instituciones españolas generaron más de 25.000 publicaciones científicas sobre el cáncer entre 2007 y 2016, contribuyendo el 3,25% de la producción mundial y situando a España en el top 10. Con un gasto en I+D per cápita que es casi la mitad del de Francia y solo un tercio del de Alemania, genera 627,5 publicaciones en cáncer por millón de habitantes, una cifra comparable a la de ambos países.
El volumen de publicaciones de alto impacto sobre cáncer en España ha experimentado un crecimiento notable en la última década, con un promedio de 30,14 citas por publicación, similar a las de Francia y Alemania. El 63% de estas publicaciones aparecen en revistas del primer cuartil del ranking SCImago Journal & Country Rank.
Entre las fortalezas que destaca el informe Comprometidos con la investigación en cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Aseica y Fundación Bancaria "la Caixa", está la participación de las instituciones españolas en los programas europeos de investigación y la contribución del sistema sanitario español a la investigación clínica -más de 2.000 ensayos clínicos sobre cáncer iniciados entre 2007 y 2017, de los cuales el 80% son en colaboración internacional-.
El prestigio de España en investigación está ligado a la actividad de organizaciones como el mencionado CNIO, una institución pública que es hoy uno de los mejores centros de investigación en cáncer a escala global. En 2019, el CNIO publicó 230 estudios, 33 de ellos en revistas científicas con un factor de impacto entre 10 y 15, y 24 en revistas con un factor superior a 15. Por ello, el CNIO ocupa el segundo lugar de las instituciones europeas dedicadas a la investigación oncológica, según el ranking de Nature Index.
También destaca el Insituto de Salud Carlos III (ISCIII), que en 2019 financió proyectos de investigación y contratos de personal por valor de más de 140 millones, y cuyo desempeño en la investigación europea ha sido clave para que España sea el primer país en liderazgo de proyectos y lograra su máximo retorno económico en el programa Horizonte 2020.
En el ámbito privado, es imprescindible consignar la aportación de la AECC, la entidad que más fondos compromete para la investigación oncológica. En 2019 destinó al menos 21 millones de euros a la financiación de 171 proyectos, y desde 2011 ha invertido 56 millones en 334 ayudas distribuidas en 105 centros, en 30 provincias.
Por su parte, la SEOM invirtió en 2019 un total de 768.464 euros para fomentar la investigación clínica del cáncer, lo que supone casi un 20% más de lo destinado en 2018.
Incrementar el futuro
A pesar de todo lo anterior, los retos para el futuro son considerables. La AECC y la Aseica han reivindicado en varias ocasiones la necesidad de renovar la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, que no se actualiza desde 2010, si queremos aspirar al objetivo del 70% de supervivencia media a cinco años para el 2030. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, señaló en enero de este año que dicha Estrategia estaría lista "en pocos meses", pero es de temer que la irrupción del covid-19 haya alterado los tiempos.
Para la AECC es preciso duplicar -como mínimo- la inversión inversión que se ha hecho en los últimos 10 años, que ha sido de 1550 millones de euros, hasta alcanzar los 3.000 millones en 2030. Al mismo tiempo, la nueva Estrategia debería potenciar el talento investigador a través del apoyo específico a los jóvenes investigadores; ajustar la investigación a la realidad epidemiológica del país; impulsar la innovación en cáncer "reduciendo esa travesía del desierto por la que se pasa en las últimas fases de la investigación", y potenciar los ensayos clínicos no comerciales.
También es prioritario, además, mejorar la inversión en I+D para acercarnos a los países de nuestro entorno. Según Cotec, en 2017 -último año para el que hay cifras-, tras seis años de caída, el esfuerzo en I+D aumentó una centésima, alcanzando el 1,20% del PIB, la misma ratio que en 2006. El objetivo de lograr el 2% del PIB en 2020 "sigue siendo un reto imposible de lograr en la práctica".
La Aseica señala, por su parte, otras carencias. Por ejemplo, que España produce en el área de cáncer tres veces menos patentes que Francia, cinco veces menos patentes que Alemania, Reino Unido o los Países Bajos y siete veces menos patentes que EEUU. Y es que las oficinas de transferencia siguen sin ejercer una función proactiva en la detección de conocimiento a proteger, la gestión y petición de patentes y en la venta posterior del producto al sector industrial.
Asimismo, la Aseica apunta que la generación de startups en el ámbito biomédico está por debajo de la media europea. En Europa se han creado aproximadamente 400 startups relacionadas con biomedicina distribuidas en 16 países durante el periodo 2013-2017. Los países punteros en este ámbito son Suiza, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido y Suecia. España se sitúa en las últimas posiciones, solo por delante de Noruega, Italia y Polonia.
Pese a los buenos datos en materia de ensayos clínicos, como se ha señalado, la Aseica denuncia poco liderazgo en los mismos, puesto que la coordinación por grupos españoles se produce en menos del 20% de los casos. También llama la atención sobre el hecho de que el 80% de los ensayos corresponden a fármacos desarrollados por la industria biofarmacéutica. En cambio, los ensayos clínicos liderados e iniciados por investigadores españoles (20%) son bajos en relación con países como Francia (51%), Países Bajos (44%) o el Reino Unido (35%).
Sin empacho de lo anterior, el potencial de España es indudable, y ya se está poniendo de manfiesto en las principales tendencias en la investigación contra el cáncer: biopsia líquida, inmunoterapia, radioterapia, epidemiología, nanotecnología, medicina de precisión e imagen molecular intraoperatoria.