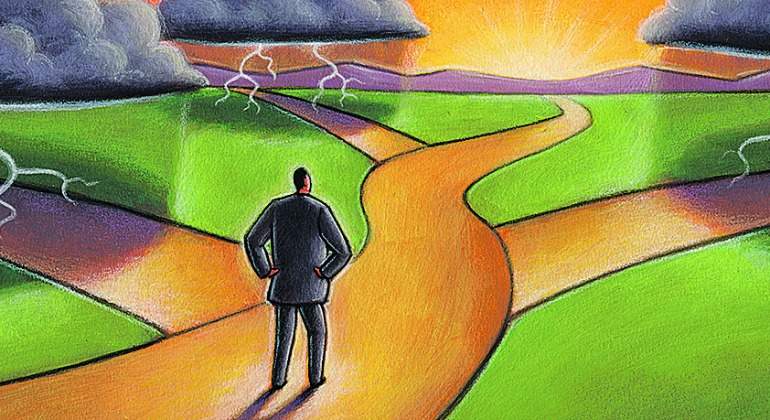
Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han planteado una oposición frontal, con amenazas en forma de manifestaciones y otras acciones de resistencia, a la actual política económica basada, en la parte que se refiere a la búsqueda de un mayor empleo, en la flexibilización del mercado laboral, abandonando toda actitud fundada en lo que, una y otra vez sostuvieron los economistas españoles, estuviesen, o no, en el ámbito político. Porque conviene en este sentido recordar que hay, en el mundo científico, una admisión que se remonta al artículo de A. W. Phillips, The relation between unemployment and the rate of change in money wage rates in the United Kingdom, aparecido en Economica, noviembre de 1958.
A partir de ahí se generalizó la admisión de la que definitivamente se denominó curva de Phillips. En ordenadas se situaban tasas de incremento salarial y en abscisas, tasas de desempleo. Aparte de la explicación analítica, la curva, que mostraba una dura realidad para los agentes de medidas de auge salarial, pasó a ser considerada por el Premio Nobel de Economía, Akerlof, como quizá la mayor aportación reciente a la macroeconomía. Igualmente, Phelps ha efectuado análisis complementarios muy valiosos, que ratifican para España que las rigideces de nuestro mercado laboral no solo se heredaban del modelo de Girón, sino que se acentuaban, generando forzosamente desempleo.
Conviene señalar que la rigidez laboral a veces enmascaró el paro que se originaba a través de un incremento en la emigración. Cuando fui vicesecretario de Estudios del Ministerio de Trabajo, con el ministro Sanz Orrio, precisamente en el momento del Plan de Esta- bilización, publiqué conjuntamente con Alfonso Cerrolaza y Alfredo Santos un trabajo titulado Repercusión de la coyuntura económica actual sobre la situación social y posibilidades que se abren ante el futuro (Jornadas Técnicas Sociales, Ministerio de Trabajo, 1960), donde mostrábamos que aparentemente no generaban desempleo la rigidez laboral y las subidas salariales porque existía emigración y, previamente, se creaban fenómenos de estancamiento e inflación.
En la Transición, debido a una fuerte oposición sindical, la idea de Fuentes Quintana de flexibilizar el mercado laboral quedó en muy poca cosa. El opositor fue Sánchez Ayuso, del partido socialista de Tierno Galván. Recordemos la crítica a esa realidad de Lorenzo Bernaldo de Quirós en Los legendarios Pactos de La Moncloa, aparecido en elEconomista el 7 de agosto de 2008, en el que señalaba que una de las consecuencias legislativas negativas del Pacto de La Moncloa había sido el Estatuto de los Trabajadores de 1979, el cual "consagró unas instituciones laborales rígidas, responsables de la persistencia durante las tres décadas siguientes de una elevada tasa de paro", a lo que añadía: "Ese statu quo pervive en la actualidad" y proseguía: "Los salarios reales por hora trabajada crecieron en España un increíble 85%". Y de ahí, aún más que del precio del petróleo y de la crisis crediticia, se derivaba un fuerte incremento en el desempleo. Lo mismo pasó a sostener Ubaldo Nieto de Alba en su libro De la Dictadura al socialismo democrático: análisis sobre el cambio de modelo económico de España (Unión Editorial, 1984), en relación con el mantenimiento de la rigidez laboral.
Debe resaltarse que en el documento básico previo, redactado con sus asesores inmediatos por Fuentes Quintana, se intentaba lograr el acuerdo de los partidos firmantes de la "libertad de despido", lo que acabó fracasando. Hay que agregar que ante la presión del desempleo, en un ciclo de conferencias organizado por la entidad socialdemócrata alemana Fundación Ebert, intervino un excelente economista, José Luis Malo de Molina, quien sostuvo que la única salida hacia el empleo tenía que venir de la mano de la flexibilización del mercado laboral, y añadía algo así como que esa era una cuestión que "los sindicatos debaten aún".
¿Por qué seguir con las citas? Pero ya que me he referido a Malo de Molina he de señalar que en un artículo de El Mundo, del 19 de agosto de 2012, titulado La deuda monetaria de Milton Friedman, tras aludir a la crítica friedmaniana a la curva de Phillips, que tantas réplicas, por cierto, causó, señalaba: "Sin duda esta visión supuso en paso importante en el camino hacia la conclusión, hoy mayoritariamente aceptada en la profesión, de que la mejor aportación que la política monetaria puede hacer al crecimiento económico, a la creación de empleo y, en definitiva, al bienestar de los ciudadanos, es mantener la estabilidad de los precios". Y cuando se da un paso atrás en flexibilidad laboral y en expansión salarial surge el desbarajuste general y el paro.
Basta recordar lo sucedido con la llegada al poder de Felipe González. El nuevo presidente del Gobierno lo anunció así en El País, el 6 de junio de 1982, bajo el título de El Acuerdo Nacional de Empleo (ANE), un acuerdo forzado que no se repetirá. Pues bien, el resultado de haber seguido la postura que la UGT sostenía fue pasar de una tasa de paro del 16,6% en 1982 al 21,5 en 1985. Y en 1986, como consecuencia de la rectificación debida al giro radical de Boyer contra esa política, el desempleo pasa a ser el 20,6%.
¿O qué ha ocurrido ahora con la colosal rectificación de Rajoy? Pues una clara disminución del desempleo, que coincide precisamente con la puesta en marcha, a partir de 2014, de medidas de mayor flexibilidad laboral. En 2014, cuando se inicia el proceso, la tasa de paro era del 24,5, un máximo histórico; en el 2015 había descendido al 22,1 y el proceso prosigue hasta el último dato del que dispongo: en septiembre de 2016, era del 19,3%.
Hemos dejado de ser un aislado y extravagante país en el conjunto de los Economic Financial Indicators de The Economist. Ya nos superan dos en esa relación de países importantes en el conjunto de la economía mundial: Grecia, ‑evidentemente tras las medidas populistas que puso en marcha, y Sudáfrica.
Pero he aquí que los sindicatos obreros plantean, con amenazas relacionadas con el orden público, porque así aumentarían su peso político como consecuencia de su papel en los convenios colectivos, y eso justificaría la veracidad de aquella frase del profesor Fuentes Quintana en sus declaraciones a Blanco y Negro, el 5 de marzo de 1994, de que "el conjunto sindical español actuaba como un peligroso partido político". Y esa táctica izquierdista que es, como no me canso de repetir (que fue acertadísima expresión de Lenin) la enfermedad infantil del socialismo, más las fuerzas populistas. Actitud para la que es imposible encontrar una opinión favorable en el conjunto de los economistas españoles.
Su actuación en este sentido está de acuerdo con aquello que ese formidable economista que es George Stigler escribió en sus Memorias de un economista: "Somos mensajeros que con mucha frecuencia traemos malas noticias? Yo no considero esta actividad pública ni innecesaria ni carente de importancia. A una sociedad que buscase no ser ineficiente o perversa en sus efectos, se le tiene que decir la verdad", y en este caso no está de más traer aquí lo que escribió en 1861 un célebre profesor de Oxford, Benjamín Jewett: "Los economistas han hecho más por las clases trabajadoras, con su defensa del libre mercado, que todos los filántropos".

