
Las protestas médicas prendieron primero en Andalucía en 2017 y 2018, y luego en Cataluña con cuatro jornadas de protesta el pasado noviembre que pusieron al Gobierno de Quim Torra frente a la realidad de las listas de espera y la presión asistencial que sufren los profesionales. Ahora las movilizaciones se están extendiendo como una mancha de aceite en Galicia, Extremadura, las dos Castillas o Madrid, y amenazan al resto de regiones con un invierno caliente que podría elevar la temperatura de cara a una primavera que marcará el inicio, el próximo 26 de mayo, de la macrocampaña electoral de municipales, autonómicas, europeas y posiblemente generales.
El sindicato médico mayoritario CESM ya ha convocado dos jornadas de concentración. La primera será el próximo 7 de febrero a las puertas de todos los centros asistenciales y, un mes más tarde, el 7 de marzo, se producirá una nueva macroconcentración en Madrid de facultativos de toda España, según el calendario de movilizaciones avanzado, "que podría acabar en huelga general si no hay una respuesta efectiva por parte de las Administraciones nacional y regionales a las principales demandas de los facultativos".
Es un aviso del sindicato de que el problema es de ámbito nacional y una señal del hartazgo de este colectivo integrado por más de 254.000 médicos ante lo que consideran una mala gestión de los recursos humanos por parte de las regiones y una falta de coordinación y liderazgo desde el Gobierno.
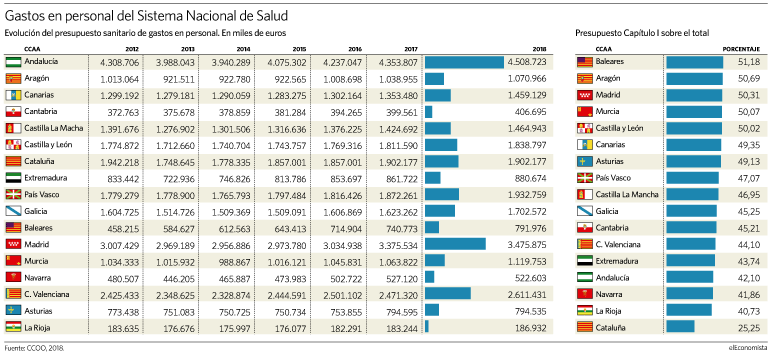
El secretario general de CESM, Francisco Miralles, resumió el sentir de los profesionales el pasado 18 diciembre. Fue durante una jornada del Foro de la Profesión Médica en la que lamentó que durante los cuatro últimos años de recuperación económica "no se ha avanzado nada en la sanidad, las listas de espera son insoportables, la presión asistencial es enorme, los profesionales están desmotivados porque no pueden dar respuesta de calidad a los ciudadanos y sus condiciones de precariedad y temporalidad se mantienen". Es una radiografía de la situación que atraviesan los médicos españoles en una sanidad que adolece de una falta crónica de financiación.
La capacidad de movilización de los médicos y, en menor medida, del resto de profesionales sanitarios está poniendo en apuros a más de un gobierno autonómico, y si no que le pregunten al Ejecutivo andaluz de Susana Díaz el desgaste electoral que las protestas de este colectivo han supuesto durante el pasado año al canalizar el malestar de la población con las demoras para ser atendidos y la pérdida de calidad asistencial.
No al café para todos
La última subida salarial del 2,25% aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez para todos los funcionarios públicos tampoco resulta del agrado de los médicos españoles, que han criticado lo que consideran café para todos cuando los facultativos han sido los que han soportado el mayor coste de los recortes laborales por ser los profesionales del sector público con salarios más altos. Ahora reclaman que la recuperación salarial les permita situarse de nuevo en los niveles previos al primer recorte decretado en 2010, que tuvo su réplica en 2012 acompañado de la congelación salarial durante tres años, y que, según cálculos del sindicato CESM, les ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo del 25 al 30% en el periodo 2010-2014.
El propio presidente de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero, se sumó a estas reivindicaciones al reclamar la recuperación de "los derechos perdidos" y mostrar su insatisfacción con la subida salarial del pasado 1 de enero, porque "con el café para todos hay algunos que se dejan más por el camino".
Serafín Romero fue también directo al denunciar que con la reducción del gasto sanitario en términos de Producto Interior Bruto "no se puede mantener la sanidad que teníamos". Y es que el peso del gasto público en salud ha pasado del 6,5% del PIB en 2009 a representar tan solo un 5,8% de la riqueza económica del país. Un porcentaje de gasto insuficiente que está además por detrás de la media europea del 6,5%. El doctor Romero considera urgente y prioritario disponer de una "hoja de ruta" que permita subir el gasto sanitario público de forma progresiva dentro de un calendario acordado para alcanzar el peso económico que tenía antes de la crisis.
