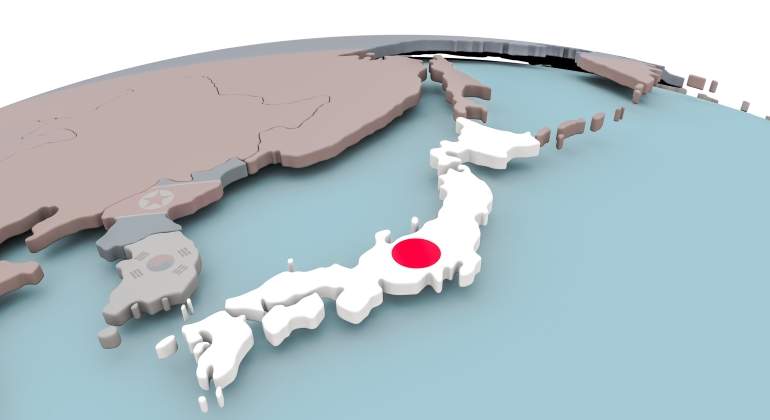La economía de la Eurozona está perdiendo impulso. Desde 2018, la expansión se ha ido desvaneciendo trimestre a trimestre, y lo que comenzó siendo un golpe temporal por factores que tenían fecha de caducidad ha terminado convirtiéndose en una situación que podría ser cuasi permanente. La prolongación de las tensiones comerciales, la transición demográfica, la baja productividad o el elevado endeudamiento (público y en algunos caso también privado) son factores que no muestran visos de finalizar a corto plazo y que están lastrando el crecimiento de una Eurozona que en la actualidad se mantiene con vida gracias a la fortaleza de la demanda interna.
Sin ir más lejos, la Comisión Europea ha rebajado la previsión de crecimiento para los países del euro en 2020, lo que deja entrever que la ralentización de la actividad podría estar llegando para quedarse. A los factores temporales que han lastrado la producción durante los últimos meses (por ejemplo la nueva normativa de emisiones en automóviles o la incertidumbre política) se han unido algunos que se mantendrán en el tiempo: estancamiento de la población activa por la transición demográfica, la baja productividad y un menor crecimiento del comercio internacional.
Tras un primer trimestre en el que crecimiento del PIB sorprendió positivamente con un aumento del 0,4% (positivo porque fue mejor de lo que se esperaba no porque fuera bueno), el Banco Central Europeo prevé que esta ya débil expansión se modere en los próximos trimestres. La drástica ralentización del comercio internacional ha golpeado de lleno a una de las regiones más abiertas del mundo. Desde la crisis, el peso de las exportaciones en la economía del área euro se ha incrementado en diez puntos porcentuales hasta representar el 48% del PIB, lo que ayudó a impulsar el crecimiento en 2017 (las exportaciones netas contribuyeron 0,8 puntos al avance del PIB) y 2018 (contribuyó 0,2 puntos). Se espera que para este año las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) empiecen a restar al crecimiento del PIB con un sector industrial en plena caída.
Marion Amiot, economista senior de S&P, cree que la Eurozona es de las regiones más vulnerables ante los conflictos comerciales y aunque "la demanda interna continúa siendo fuerte podría empezar a sentir el golpe de la demanda externa si el comercio continúa creciendo tan lentamente". Desde esta agencia de rating son menos optimistas y creen que la Eurozona crecerá un 1,1% este año y un 1,3% en 2020. Un descenso del 1% en las exportaciones puede terminar restando hasta 15 puntos básicos de crecimiento de la demanda interna, que es la que sostiene ahora a la zona euro, según los cálculos de S&P.
Otro factor que está empezando a pesar sobre el PIB es la demografía. Aunque esta transición lleva años en marcha (la población en edad de trabajar viene cayendo desde 2009), el incremento de la tasa de actividad (personas que antes estaban fuera del mercado laboral y han empezado a entrar en los últimos años) ha compensado en parte el menor crecimiento de la población. Sin embargo, en los últimos trimestres la población activa se ha estancado, lo que limita el crecimiento de la ocupación y, por ende, el aumento de las personas (factor trabajo) que pueden sumarse al proceso productivo e incrementar el PIB en términos agregados (que no en términos per cápita). Esto afecta sobre todo a los países de la zona euro que disfrutan ya de pleno empleo, dificultando a las empresas aumentar sus plantillas para expandir su negocio. Sin unas tasas de fertilidad superiores o la llegada de inmigrantes, este factor lastrará el crecimiento de la actividad europea durante los próximos años, siendo prácticamente una factor estructural.

La Comisión Europea explica, precisamente, en sus previsiones de verano que la escasez de mano de obra y la demografía van a oprimir la expansión del sector de la construcción y de la vivienda. Sin trabajadores suficientes, a las constructoras les resultará más complejo acometer sus planes de expansión, a la vez que la demanda de vivienda se puede ver limitada por el menor peso de la población en edad de emancipación.
El Fondo Monetario Internacional coincide en este punto. En la revisión de la economía de la zona euro publicada hace unos días sostenía que "el lento crecimiento de la productividad y los vientos demográficos en contra presionarán a la baja el crecimiento a medio plazo y perpetuarán la divergencia de PIB".
El informe del FMI cree que el crecimiento medio estará levemente por encima del 1% anual "por una productividad débil, los bajos niveles de inversión y, por ende, de acumulación de capital, la falta de reformas estructurales y los cambios demográficos, entre los que se encuentra el envejecimiento de la población".
Si la población en edad de trabajar no aumenta, la otra vía para incrementar la producción es aumentando el capital (maquinaría, tecnología, fábricas...) o la productividad total de los factores, o lo que es lo mismo, producir más sin añadir más inputs al proceso: ser más eficientes. Ni uno ni lo otro está ocurriendo en la Eurozona como muestra el estancamiento, o incluso retroceso, de la productividad por hora trabajada en los últimos trimestres.

Todo lo anterior está ocurriendo en una región cuyo nivel de endeudamiento se encuentra en niveles relativamente altos, con un sector bancario cuya rentabilidad se encuentra a años luz de la vista antes de la crisis (al igual que el crecimiento del crédito), la inflación no despega y los tipos de interés oficiales están entre el 0% y niveles negativos. En resumen, la Eurozona se encuentra en una especie de trampa de liquidez que se asemeja al camino recorrido por Japón y que dura ya varias décadas. La temida japonización.
Todo ello hace indicar que la desaceleración que afronta la Eurozona es más la nueva normalidad que un 'golpe' temporal. Salvo medidas revulsivas y disruptivas (cuyos resultados pueden no ser los esperados) o una recuperación milagrosa del comercio internacional, un escenario de crecimiento económico históricamente bajo podría ser la tónica en los próximos años.