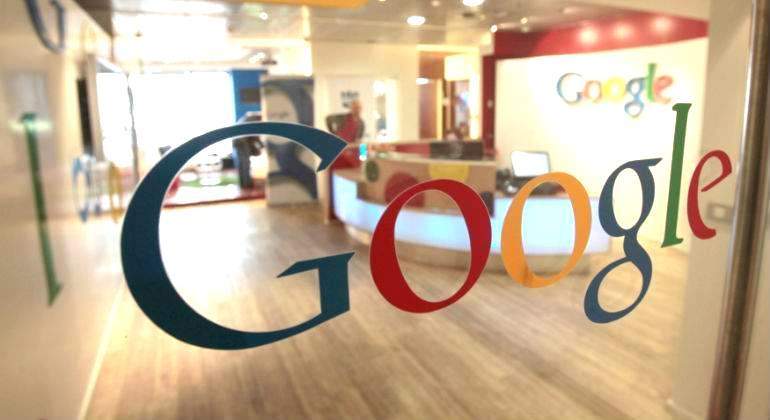¿Son las diferencias biológicas entre hombres y mujeres las responsables de que ellas elijan un futuro profesional alejado del de sus compañeros varones? ¿Es la elección de las mujeres completamente libre o está viciada por una herencia de roles que pasa de generación en generación sin que nadie se despeine? ¿Son los referentes y las expectativas sociales los que fuerzan a encajar el puzle de idéntica manera siglo tras siglo? El 8 de marzo, Día de la Mujer, proponemos una reflexión sobre las presuntas diferencias de género que aún imperan para explicar que las chicas no encaminen su futuro hacia las profesiones que ayudarían a salvar la brecha profesional y de riqueza: la ciencia y la tecnología.
El peso de la tecnología y la innovación, de la relevancia de la investigación científica en la sociedad ha aumentado de manera imparable en la última década y este sector ya es considerado el de mayor proyección profesional en el futuro más próximo. Hombres y mujeres están en igual contacto con las nuevas tecnologías y la innovación, sin embargo, cada año menos mujeres eligen estudiar grados de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (lo que se conoce como carreras STEM, por sus siglas en inglés).
Sucede en todo el mundo, desde EEUU hasta Europa. España, por supuesto, tampoco se libra de esta realidad. Según datos de la OCDE, las mujeres en nuestro país acaparan el 59% de las titulaciones universitarias y, sin embargo, sólo representan el 32% de las ingenieras y el 21% de las informáticas. Pero los datos van en descenso y seguirán esta tendencia, atendiendo a las nuevas matriculaciones en las universidades. En el curso 2016-2017, en especialidades de ingeniería solo se han matriculado un 28% de chicas -en informática, la tasa ha bajado del 17% de hace una década al 12%- , y, considerando el resto de ramas STEM, la cifra se estanca en el 31,6%, según un informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo.
En EEUU, un país en el que a partir de los años 70 se produjo un sostenido ascenso de las mujeres en carreras en este ámbito -hasta representar el 37% de las matrículas-, aupadas por la revolución de la industria informática, la caída en picado llegó a partir del año 1984 y no se ha logrado revertir la tendencia. Sólo el 14% de los ingenieros son mujeres en este país. En América Latina, entre el 19 y el 35% de las matriculaciones en los diferentes estudios STEM representan a mujeres. Si atendemos a sociedades escandinavas, que suponen una suerte de 'rara avis' en la realidad del continente europeo, la cosa tampoco mejora. En Suecia, Dinamarca y Finlandia, las mujeres graduadas en carreras técnico-científicas representan una tasa de entre el 11 y el 14% por cada mil habitantes.

En todos los países de la OCDE, que, además de los citados, incluyen representantes de otros continentes como Australia, Chile, Israel o Nueva Zelanda, las cifras se asemejan sospechosamente, y la distribución en la elección de estudios por género se reproduce de modo similar: dos tercios de las mujeres que realizan estudios superiores eligen titulaciones en los ámbitos de ciencias de la salud, ciencias sociales, humanidades, artes y educación. Sólo un tercio dirige su foco profesional hacia las ciencias, las ingenierías y la informática. Es decir, está sucediendo en todo el globo.
Los adolescentes se enganchan al rol tradicional
Estas elecciones con diferenciación de género (las chicas optan por ciencias sociales y humanidades; los chicos, por ciencias puras y carreras técnicas) mantienen una tendencia firme, como si se tratara de una maldición que se perpetúa generación tras generación. En España, los adolescentes -una generación nacida bajo el reinado de las nuevas tecnologías y con pocas semejanzas con las anteriores- están dispuestos a perseverar en los roles tradicionales, según las conclusiones del estudio entre 12.000 jóvenes de entre 16 y 19 años realizado por GAD 3 para Educa 20.20. Preguntados sobre sus preferencias a la hora de elegir estudios para desarrollar una profesión, el 43% de los chicos se decantaba por una ingeniería, una opción sólo elegida por el 17% de las chicas. Ellas persisten en mostrar mayor interés por las ciencias sociales, la educación y las ciencias de la salud: un aplastante 79% de las encuestadas.
A las bajas cifras de mujeres que estudian ciencia y tecnología, se suman los paupérrimos datos de incorporación profesional en estos ámbitos. Según el estudio de la OCDE al respecto analizado en Politikon, de los hombres que se licenciaron en carreras STEM, el 71% trabaja en sus campos específicos de estudio. De las mujeres licenciadas en estos mismos ámbitos científicos, sólo el 43% de ha incorporado profesionalmente en el área. Es decir, son pocas las que se decantan por estos estudios, y muchísimas menos las que consiguen trabajar en ciencia y tecnología, en un porcentaje que no guarda ninguna proporción con el de ellos. ¿Qué sucede?

¿Son competitivas las mujeres?
¿Por qué las chicas no están interesadas en ser ingenieras, informáticas o investigadoras? En realidad, ésta es la pregunta del millón desde hace varios años, que ha llevado a formular tesis que se apoyan en la diferenciación biológica para explicar que los intereses y capacidades se inclinen hacia uno u otro ámbito según el género. Una de estas investigaciones introduce el factor de funcionamiento en los procesos económicos de la competitividad. La tesis de los investigadores Gneezy, Niederle y Rustichini (Performance in competitive environments: gender differences, 2003) argumenta, apoyándose en experimentos sociológicos realizados, que a las mujeres les gusta menos competir, y que, pese a ser capaces de realizar un trabajo con la misma efectividad que un hombre, cuando aumenta el nivel de competitividad en el ámbito de observación, su ejecución se resiente, mientras que la de los hombres mejora. Sin embargo, la neurociencia aún no ha sido capaz de demostrar si las diferencias sutiles estudiadas entre el cerebro de una mujer y el de un hombre podrían afectar a su comportamiento, y muchas investigaciones respaldan que ambos géneros cuentan con similares recursos biológicos para desarrollar una capacitación u otra.
Si partimos de la base de que no existe una diferenciación en la capacitación, el estudio citado abre la puerta a buscar respuestas en áreas como la psicología, la sociología y la proyección de imágenes. ¿Son realmente las mujeres menos competitivas y, por tanto, tienen menos opciones de triunfo en las ciencias y las carreras técnicas, muy relacionadas con este factor? En realidad, no.

Sospechando que había gato encerrado en los estudios que respaldaban las deficiencias biológicas de las mujeres a la hora de ser competitivas, los investigadores y doctores en Economía Pedro Rey-Biel y Nagore Iriberri pusieron la lupa en estos experimentos y se toparon con un concepto muy ligado a la psicología: la amenaza del estereotipo. Es decir, las mujeres sólo sacan peor puntuación en las tareas objeto de examen dándose dos circunstancias: si existe un estereotipo sobre que ellas son peores que los hombres para realizar esa tarea en concreto; y si se refuerza el estereotipo aportando información sobre la existencia del mismo antes de comenzar el experimento.
Los estudios que comprobaban aquella diferencia de género se construían sobre experimentos que incluían actividades sobre las que existe un claro estereotipo de que los hombres son mejores desarrollándolas que las mujeres. Mientras que en las investigaciones en las que se utilizaban tareas que no estaban sujetas a ningún estereotipo, no se observaban diferencias relevantes en la ejecución de hombres y mujeres.
El mismo Gneezy que concluyó que las mujeres eran menos competitivas, tuvo que echar marcha atrás al realizar una investigación idéntica en 2009 pero comparando una sociedad patriarcal (los Masai africanos) con otra matriarcal (las Khasi de India). En el experimento se reveló que, en la sociedad matriarcal, las mujeres eran mucho más competitivas que los hombres; lo contrario sucedía entre los patriarcales Masai.
Volviendo a los estereotipos. Parece que nos encontramos ante un problema de imágenes y referencias proyectadas en la sociedad de lo que es apropiado para un hombre y para una mujer, de qué actividades se les da mejor o peor a cada género, sin responder a ningún tipo de evidencia científica que respalde estas ideas generadas en la sociedad y transmitidas de generación en generación.
A las chicas les pesa el estereotipo de que no son tan hábiles para las ciencias, la informática y la ingeniería como los chicos. No lo decimos nosotros: el 63% de los españoles y el 67% de los europeos creen que las mujeres no sirven para ser científicas de alto nivel, según reveló una encuesta de la Fundación L'Oreal en septiembre de 2015. Los ciudadanos que participaron alegaron que a ellas les falta interés por las ciencias, además de carecer del nivel de perseverancia, racionalidad, pragmatismo y capacidad de análisis que -supuestamente- demuestran ellos. De hecho, sólo el 40% de los participantes imaginaba a una mujer cuando se hacía referencia a un científico.
Una profecía autocumplida
El problema de la amenaza del estereotipo, que actúa como una suerte de profecía que se autocumple, es que tiene que ver simplemente con imágenes que la sociedad aprueba como veraces y creíbles y que afectan a nuestra concepción de la realidad. De esta manera se perpetúa la imagen de que las carreras técnicas y de ciencias son actividades masculinas y no aptas para chicas. El caso de la informática, además, se relaciona con el genio innato, una característica que se atribuye a los hombres y que contribuye a generar la creencia de que sólo se puede triunfar en los ámbitos tecnológicos si eres un 'cerebrito', y no mediante el aprendizaje de una profesión y el desarrollo de la misma, como sucede con un médico o un contable, como apunta Liza Mundy, una experta en historia de la programación muy crítica con el sexismo imperante en Silicon Valley.

¿Es posible, como argumentan muchos, que las chicas no tengan interés por las ciencias por una cuestión de cromosomas? De nuevo otra creencia establecida y, con toda probabilidad, falsa. Un estudio realizado en este año 2017 por Accenture entre niños de Reino Unido e Irlanda ha revelado que, entre los 7 y los 11 años, al 50% de las niñas le gustan especialmente las ciencias, en una proporción que no difiere a la de los niños de esa misma edad. Sin embargo, a partir de los 14 años, sólo son el 31% de las niñas las que aún se sienten muy atraídas por las ciencias. No parece casualidad que estos datos coincidan con los de una investigación llevada a término por Microsoft entre adolescentes europeas, y que concluyó que, mientras a los 11 años el interés por la ciencia y la tecnología es similar entre ambos géneros, a partir de los 15 son las niñas las que se alejan de esos ámbitos. Otro estudio de la OCDE apunta igualmente que, a esta edad, las chicas ya han decidido que no serán ingenieras ni informáticas.
La falta de referentes de mujeres no solo en ciencia y tecnología, sino en el resto de ámbitos, emerge como un abismo vertiginoso a abordar, y que no afecta sólo a las chicas, sino a toda la sociedad. ¿Acaso no existen mujeres que a lo largo de la historia hayan liderado proyectos científicos, tecnológicos, sociales, políticos y culturales con peso específico? Por supuesto que sí. Sin embargo, no existen en el imaginario colectivo.
El asunto de los referentes ofrece un espejo de la sociedad en la que se están criando los menores. La encuesta que antes citábamos realizada entre 12.000 adolescentes españoles de entre 16 y 19 años también les interrogó acerca de esos individuos a los que les gustaría parecerse en el futuro. Es curioso cómo las chicas citaron, en los primeros lugares, al empresario Amancio Ortega, a sus padres y a sus madres. En su lista de los referentes más nombrados se mezclaban hombres y mujeres. Sin embargo, para los chicos sus referentes principales eran Bill Gates y sus padres. Nos referimos a padres, en el sentido masculino. Porque sus madres no fueron citadas en ningún caso. Ni ninguna otra mujer. La conclusión produce escalofríos: para los chicos, no existen mujeres a las que admiren o deseen parecerse.

Mujeres más pobres
Dicho esto, ¿importa en realidad que las chicas elijan carreras de ciencias y tecnología para trazar su futuro profesional? El asunto se revela de vital importancia porque repercutirá en las oportunidades y la relevancia que tendrán las mujeres en la sociedad venidera. El sector tecnológico ofertará la mayor cantidad de puestos de trabajo en las próximas décadas. De hecho, la UE calcula que en 2020 se producirán más de 800.000 vacantes en este ámbito. La enorme demanda de personas especializadas en ciencia y tecnología también significará que estas ocupaciones sean las mejor remuneradas. Si a corto y medio plazo el sector tecnológico oferta los mejores salarios y las mujeres siguen alejadas del área, la brecha salarial continuará engrosándose sin remedio. Los hombres seguirán ganando más que las mujeres, con las consecuencias que ya conocemos de lo que esto significa.
La incorporación de las mujeres al ejercicio de las profesiones en ámbitos STEM no sólo podría ser clave para lograr auténticos avances en la igualdad salarial, sino para no volver a ser las grandes perjudicadas por las consecuencias de la revolución digital. Según el Foro Económico Mundial, los cambios estructurales devenidos de la implementación de la tecnología en los procesos económicos afectarán especialmente al empleo femenino. De cada cinco empleos ocupados por mujeres que se pierdan en este camino, sólo se recuperará uno; en el caso de los hombres, se recuperará uno de cada tres puestos perdidos.
Productos y servicios machistas
¿Y qué sucede cuando los nuevos productos y servicios creados en el campo tecnológico nacen de mentes masculinas? Apple aprendió la lección en el año 2014, cuando lanzó con el iOS 8 su aplicación de salud, Apple Health, programada para monitorizar todo tipo de parámetros físicos, como la tensión cardíaca, el estrés, el consumo de grasas y carbohidratos, los niveles de azúcar en sangre, la actividad física realizada a lo largo de la jornada o la calidad del sueño. Sin embargo, olvidaron incorporar la medición de un parámetro, esencial y con presencia cada mes para la mitad de sus usuarios: la menstruación. La falta de mujeres en equipos de programación y creación de estos productos tendrá como segura consecuencia que sus áreas de interés o preocupaciones no sean tenidas en cuenta, no por malicia, sino por sencillo despiste.
Al hilo de esto, Sara Wachter-Boettcher, consultora especializada en nuevas tecnologías muy crítica con el tipo de desarrollo de esta industria, denuncia la existencia de "aplicaciones machistas, algoritmos tóxicos" en su último libro, Technically Wrong. La autora afirma que, en equipos en los que no hay mujeres ni minorías étnicas, resulta sencillo introducir en la confección de algoritmos y aplicaciones determinados prejuicios que pueden derivar en "chatbots que acosan a las mujeres, formularios que no consideran a personas no heterosexuales o algoritmos que encarcelan a más personas negras". Esto ya está siendo evidente en el fecundo ámbito de la inteligencia artificial, donde equipos sólo compuestos por hombres occidentales y asiáticos construyen cerebros numéricos que se relacionarán con personas reales para gestionar todo tipo de aspectos cotidianos, y que no estarán exentos de los sesgos de género y raza implícitos en sus creadores.
Si descartamos toda causa biológica que justifique el desarrollo último de un escenario que ya está aquí, y que no ofrece nada halagüeño para el bienestar económico del 50% de la humanidad, solo queda vigilar muy de cerca los estereotipos, las imágenes, las expectativas y las creencias que todos proyectan sobre las mujeres desde su infancia. Y que ellas acaban por creer.