
En medio de la incertidumbre económica imperante, el mercado laboral europeo se mantiene a flote. Las tasas de desempleo europeas están en mínimos de varios años y no se atisba de momento un aumento considerable de las mismas. En junio, la tasa de paro de la eurozona (los 20 países del euro) se mantuvo en su mínimo histórico del 6,2%. En España, país acostumbrado por desgracia a elevadas tasas de desempleo, esta métrica ha descendido hasta el 10,29%. Un hito si se tiene en cuenta que, como recordaba recientemente el economista de Oxford Economics Ángel Talavera, en los últimos 40 años solo se ha bajado del 10% en tres ejercicios.
Estos niveles de paro, no obstante, no deben llevar a la complacencia, ya que, como advierten algunos economistas, los retos que vienen por delante son enormes y la realidad es que Europa se está quedando atrás con respecto a otros países, particularmente frente a EEUU, a un ritmo alarmante. Hay métricas especialmente reveladoras. El producto interior bruto (PIB) per cápita en paridad de poder adquisitivo (seguido indicador de la riqueza de un país), por hora trabajada y por trabajador de la eurozona está muy por detrás del de EEUU.
Desde 2020, las diferencias en la productividad (la capacidad de producir más con los mismos o menos recursos) con respecto a EEUU se han ampliado significativamente. Además, la utilización de la mano de obra en la región se mantiene solo en el 87% del nivel de EEUU. En otras palabras, Europa no solo trabaja menos (en países como Alemania o Dinamarca se trabaja de media menos de 1.400 horas al año frente a las 1.799 de EEUU, según datos de la OCDE de 2024 recogidos por Bankinter), sino que lo hace de una manera menos productiva.
El bajo rendimiento crónico del crecimiento de la productividad en la zona euro en comparación con EEUU durante las últimas tres décadas es evidente y tiene enormes implicaciones para los mercados y la economía. En 1995, los niveles de productividad en EEUU y la zona del euro estaban muy igualados. Sin embargo, desde entonces, EEUU ha tomado una ventaja significativa, con una tasa de crecimiento medio anual del 1,7% en la productividad laboral, mientras que la zona euro se ha quedado muy atrás, con un aumento medio anual de únicamente el 0,9%, según datos recopilados por Danske Bank.
"Sostenemos que el crecimiento de la productividad en la zona euro ha sido inferior al de EEUU debido a una menor adopción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), una menor inversión pública, una mano de obra menos cualificada y restricciones normativas", explica en un informe del servicio de estudios del banco danés Rune Thyge Johansen. Históricamente, las TIC y la digitalización han sido potentes impulsores de la productividad, especialmente en el sector servicios. Sin embargo, desde 1995, mientras que EEUU ha experimentado un notable aumento del 900% en el capital social relacionado con las TIC, el incremento correspondiente ha sido mucho más modesto en la eurozona: Italia sólo ha experimentado un aumento del 200% y Alemania y Francia, del 300%.
Todo esto lleva a repensar las políticas de empleo seguidas por las autoridades europeas. "Muchos responsables políticos siguen insistiendo en que garantizar el empleo es una de sus principales preocupaciones. Sin embargo, este es exactamente el mensaje equivocado, ya que está librando una vieja batalla. En tiempos de escasez de mano de obra y retos demográficos, el desempleo es un riesgo cada vez menor para los hogares. En su lugar, los responsables políticos deberían facilitar la transición de los trabajadores a empleos con mayor productividad y remuneración. De lo contrario, la distancia que separa a Europa de los países más dinámicos será aún mayor", advierte en un informe sobre el mercado laboral europeo Karsten Junius, economista jefe en J. Safra Sarasin Sustainable AM.
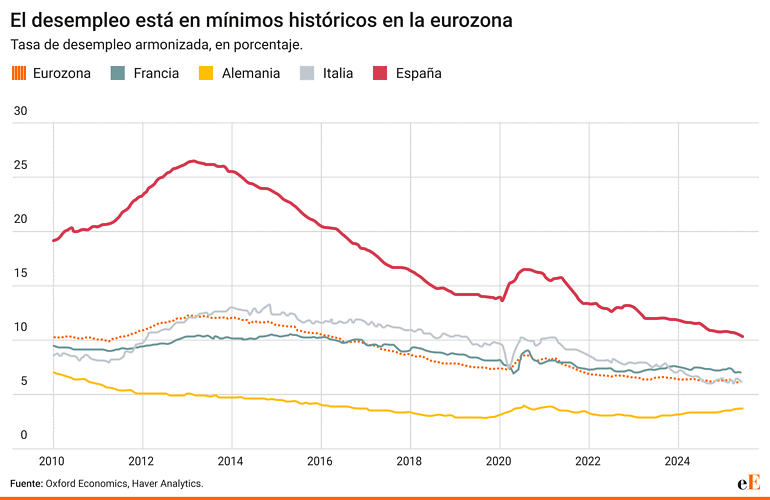
Hay un condicionante histórico en todo esto. Como explica Junius, el desempleo era el riesgo más importante al que se enfrentaban los hogares durante las décadas de 1970, 1980 y 1990. En consecuencia, los responsables políticos promulgaron y protegieron leyes que reducían este riesgo impidiendo el despido de trabajadores. Siguiendo ese esquema de pensamiento, subvencionaron a las compañías en crisis para asegurar el empleo en regiones y sectores estructuralmente desfavorecidos. También ofrecieron planes de jubilación anticipada y acuerdos de trabajo a jornada reducida que mantuvieron a algunos trabajadores inactivos fuera de las estadísticas de desempleo.
"Seguir haciendo esto sería librar una batalla equivocada por tres razones. En primer lugar, los puestos de trabajo ya no escasean, pues el cambio demográfico conduce a una escasez de mano de obra en lugar de a un elevado desempleo. En segundo lugar, el mercado laboral es menos cíclico, ya que más gente trabaja en el sector servicios, más estable. Por último, el número de hogares con dos perceptores de ingresos ha aumentado considerablemente, lo que reduce el riesgo financiero en caso de que uno de ellos se enfrente al desempleo", argumenta Junius.
En cambio, continúa el experto, están surgiendo nuevos retos a los que atender. Por un lado, las personas trabajarán durante más tiempo y, por lo tanto, necesitarán cualificaciones y puestos de trabajo que puedan desempeñar no solo en su juventud, sino también a partir de los sesenta años. Por otro, la inteligencia artificial (IA) hará que muchos puestos de trabajo sean innecesarios o, como mínimo, transformará sus rutinas diarias.
Al mismo tiempo, al hilo de los cambios demográficos comentados, la población activa se reducirá en las sociedades occidentales, lo que agravará la escasez de mano de obra. El tan cacareado 'invierno demográfico' hará que la mayoría de los países se enfrenten a elevados gastos en pensiones, defensa y coste de intereses, todos los cuales serían más fáciles de financiar con un crecimiento económico más fuerte.
Las recetas sobre la mesa para aumentar las horas trabajadas por persona no son nuevas: aumentar la tasa de participación en la población activa, en particular la de las mujeres; suprimir los planes de jubilación anticipada; aumentar la edad de jubilación o, al menos, aprovechar mejor a los trabajadores de más edad; reducir la presión fiscal sobre el trabajo para aumentar la oferta de mano de obra o atraer inmigración cualificada en puestos de trabajo en los que la escasez de mano de obra es un problema. Sin embargo, como reconoce Junius, este recetario "no es fácil desde el punto de vista político". Esta serie de medidas tiene un coste electoral al que los dirigentes políticos europeos no son ajenos.
Aumentar la productividad laboral es aún más difícil, continúa el economista de J. Safra Sarasin. "En lugar de permanecer toda la vida en el mismo puesto y con el mismo empleador, habría que animar a los trabajadores a cambiar a puestos con una remuneración más alta o, en otras palabras, con una mayor productividad", propone como fórmula. Sin embargo, lamenta, la legislación laboral actual desincentiva esta práctica: "Las indemnizaciones por despido suelen aumentar con el número de años que los trabajadores permanecen en la misma compañía. Como resultado, los trabajadores tienen menos incentivos para cambiar a puestos de trabajo con salarios más altos".
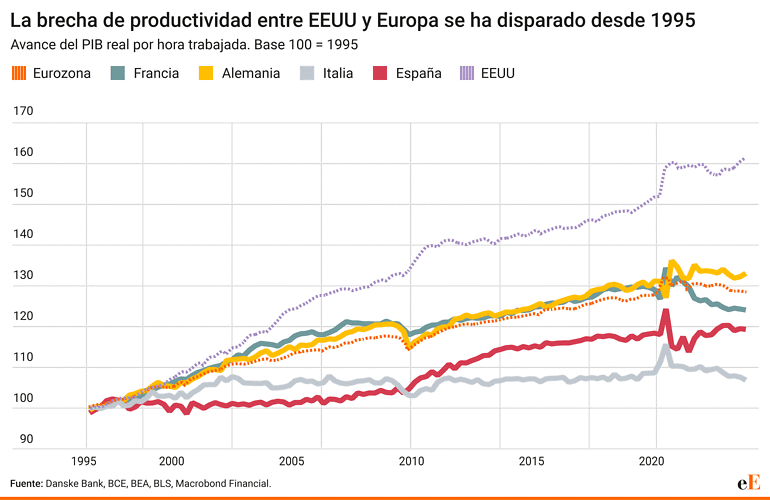
Además, añade Junius, la seguridad laboral del trabajador disminuye en un nuevo puesto, ya que los empleadores también tienen más incentivos para despedir primero a los contratados más recientemente si quieren ahorrar en indemnizaciones por despido. Por lo tanto, elucida, los trabajadores de más edad son menos propensos a cambiar de trabajo que los trabajadores más jóvenes en una mano de obra envejecida, lo que reduce la movilidad laboral general y la reasignación para un uso más eficiente de los escasos recursos laborales.
Además de las regulaciones del mercado laboral, hay otros factores que contribuyen a la brecha de productividad entre EEUU y los países europeos. Junius hace un llamamiento a las autoridades comunitarias: "La culminación del mercado interior y la profundización de los mercados bancarios y de capitales en la UE contribuirían a reducirla". También es fundamental atraer nuevas inversiones de capital en tecnologías y sectores avanzados, remata.
Desde Danske Bank no son muy optimistas: "Esperamos que la debilidad de la productividad de la zona del euro en relación con EEUU continúe, ya que Europa va a la zaga en nuevas tecnologías transversales y persisten los obstáculos normativos. Las inversiones públicas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y los avances en materia de regulación, incluida la unión de los mercados de capitales, apoyan la productividad, pero aún queda mucho para lograr grandes avances".
Por el flanco de las nuevas tecnologías, parece claro que la competitividad y la productividad futuras de Europa dependerán del avance en sectores como la informática de nueva generación, la IA aplicada, la arquitectura de confianza y la 'biorrevolución'. Sin embargo, Europa se encuentra rezagada en ocho de las diez tecnologías transversales, con déficit en innovación, producción y adopción, constata el informe de Danske Bank. Si bien el liderazgo europeo en tecnologías limpias y la adopción de materiales de última generación es prometedor, su dependencia de la industria tradicional supone un riesgo para las perspectivas de productividad, especialmente con el reciente aumento de los costes energéticos y la previsión de nuevos incrementos en los precios de los derechos de emisión de carbono de la UE, advierten estos analistas.
En el apartado normativo, la estricta regulación de los mercados de productos y capitales en la UE, sostienen estos expertos, sigue siendo una realidad y está actuando de lastre al limitar el crecimiento de las empresas en comparación con EEUU, obstaculizando el crecimiento de la productividad. Por ejemplo, señalan el banco danés, el sector del capital riesgo es 20 veces mayor en EEUU que en la UE, y la capitalización bursátil representa solo la mitad del mercado estadounidense en porcentaje del PIB, a pesar de una tasa de ahorro similar. "Dado que las startups tienen mayor probabilidad de innovar y obligar a las empresas existentes a adaptarse, esta falta de 'destrucción creativa' se asocia con un menor nivel de innovación y, por consiguiente, de productividad en la UE", apunta Johansen.
En la eurozona, la proporción de empleo en las grandes empresas fluctúa entre el 20% y el 40%, en comparación con el 60% en EEUU. Las empresas más pequeñas, incentivadas por las regulaciones europeas, presentan una menor adopción de las TIC y una menor productividad. Francia, por ejemplo, impone restricciones regulatorias solo a las empresas que superan los 50 empleados. "Resolver los obstáculos regulatorios que perjudican la productividad europea llevará tiempo", admite Johansen, recalcando que cualquier cambio tras las loables iniciativas de Bruselas (la iniciativa para una Unión del Mercado de Capitales (UMC) lanzada por la Comisión en 2015, la Unión de Ahorros e Inversiones (UAI) avanzada antes del verano o el informe de Mario Draghi sobre competitividad europea publicado hace unos meses) "aún está a años de distancia".
