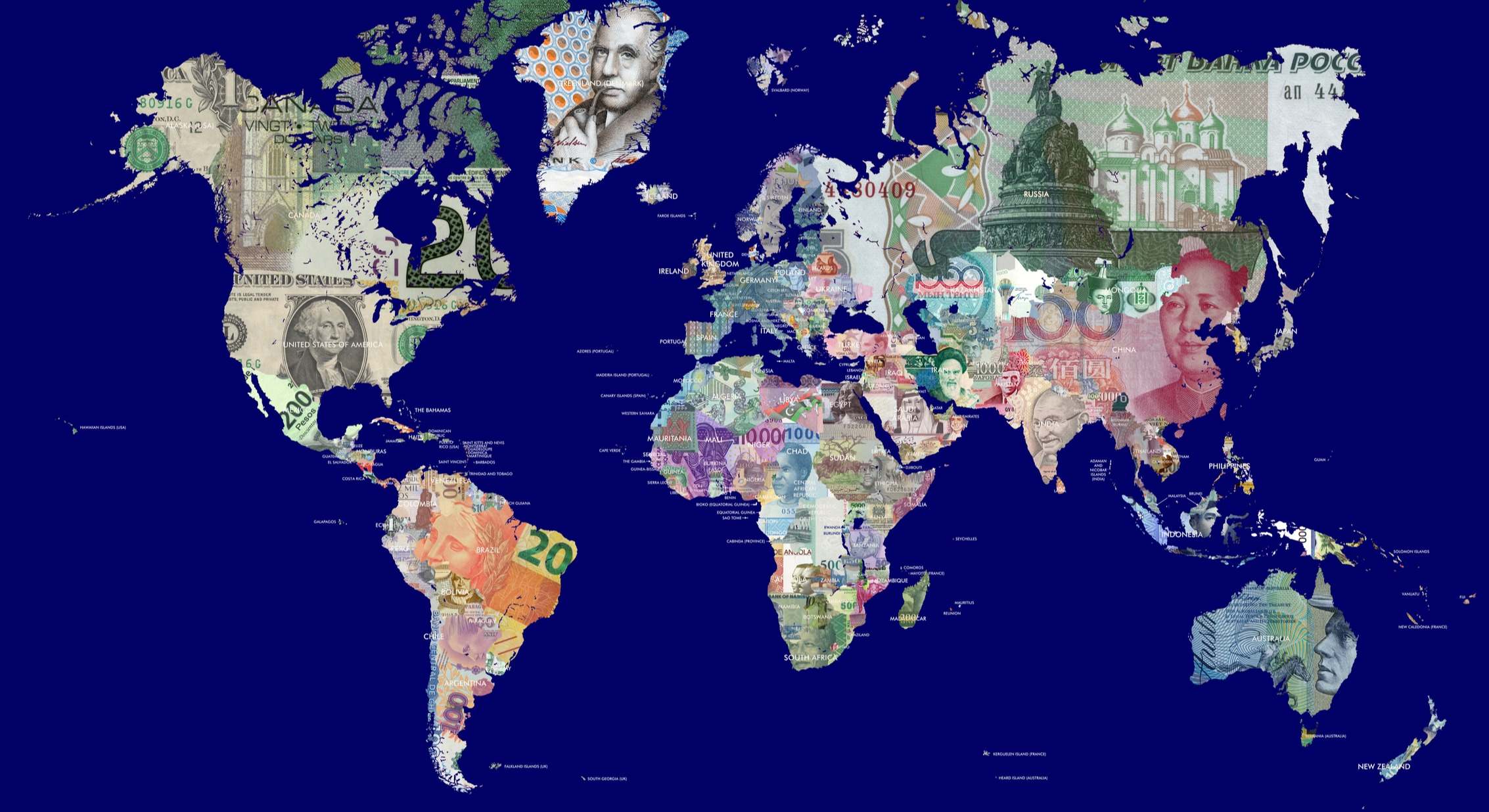
"Perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores" (Mateo 6:12, Biblia del Rey Jacobo). Esta famosa cita bíblica encapsula a la perfección el mensaje que David Graeber, conocido antropólogo, anarquista y líder del movimiento Occupy Wall Street, trató de transmitir en el libro En deuda: Una historia alternativa de la economía, de más de 700 páginas y publicado originalmente en 2011. El libro tiene su origen en una pregunta, polémica y aparentemente extraña, que se plantea el autor: ¿por qué consideramos que pagar las deudas es una obligación moral? Hay que recordar que el autor se hacía esta pregunta tras el estallido de la crisis financiera en 2008 y justo antes de que comenzara la crisis de deuda soberana de la Eurozona en 2011, un periodo convulso en el que se llegó a poner en duda la supervivencia del sistema financiero global.
El autor comienza su obra desmontando una de las teorías más populares en el mundo de la economía académica, la idea de que en las primeras sociedades humanas el principal mecanismo de cooperación económica era el trueque (10 gallinas por un cerdo, etc.), para pasar posteriormente a usar un medio de intercambio como las conchas, la sal o el oro, con el objetivo de eliminar el problema de la doble coincidencia de bienes. Según la narrativa establecida, en un estadio posterior de la evolución de la humanidad, esta acabaría desarrollando los sistemas de crédito que darían finalmente paso a los sistemas bancarios actuales. A pesar de su popularidad en los últimos 200 años, Graeber opina que estas ideas son erróneas, dado que la antropología no ha encontrado evidencia empírica que las sustente.
De hecho, considera que la evolución se produjo en el sentido contrario, desarrollándose en primer lugar sistemas informales de obligaciones mutuas (crédito) dentro de las sociedades prehistóricas, que permitían una cooperación económica rudimentaria, para pasar en una etapa muy posterior al desarrollo del dinero mercancía (oro, plata, etc.) durante el surgimiento de los grandes reinos e imperios de lo que se conoce como era Axial (800-200 a.C.). Considera que el trueque, tal y como lo entendemos actualmente, surgió en una época tardía en la que colapsaron los sistemas de intercambio basados en el dinero mercancía, pero las personas seguían pensando en términos monetarios debido a la costumbre (ejemplos relativamente recientes serían los guetos y campos de concentración de la Alemania Nazi).
Graeber sostiene que el surgimiento del dinero en forma de moneda acuñada está históricamente relacionado con la creación de sistemas fiscales relativamente complejos, el aprovisionamiento de grandes ejércitos y el desarrollo de sistemas económicos basados en la esclavitud a gran escala en la era Axial (inicialmente en Asia Menor, la antigua Mesopotamia, el norte de la India y China). Mediante el establecimiento de un sistema de acuñación de monedas y de recaudación de impuestos, los gobernantes forzaban la creación de mercados que permitían el aprovisionamiento de sus tropas y sus agentes, al obligar a sus súbditos a intercambiar los bienes demandados por las monedas con las que había que pagar los tributos. El dinero físico poseía además propiedades superiores a las del crédito desde el punto de vista del que lo recibía, ya que se podía transportar y transferir de una manera más sencilla e impersonal. Uno de los argumentos más polémicos del autor es que existe una falsa dicotomía entre los estados y los mercados, ya que opina que estos fueron promovidos inicialmente por los primeros y se han beneficiado siempre de su protección y regulación.
Adicionalmente, considera que la creación de los primeros sistemas monetarios y fiscales basados en la acuñación de monedas y la consiguiente acumulación de recursos por parte de los grandes estados de la época impulsó el desarrollo de sistemas económicos basados en la esclavitud a gran escala, prácticamente inexistentes en épocas anteriores, así como el surgimiento de las filosofías y religiones de alcance mundial, como el budismo o el cristianismo. Según Graeber, la coincidencia en el tiempo y en el espacio de ambos fenómenos no es casual. De acuerdo con su teoría, el budismo y el cristianismo surgieron como movimientos pacíficos y apolíticos que se oponían a la depredación de los reinos e imperios de la época, de ahí su renuncia explícita a la riqueza material y su enfoque en el "nirvana", el "más allá" o conceptos similares. El caso prototípico en occidente sería el surgimiento de la República e Imperio Romano, que acabó colapsando (en su parte occidental) poco después de adoptar el cristianismo como religión oficial en el siglo IV d.C. Lecturas de un profesional CFA: Los gigantes del pasado no tienen garantizado el futuro.
Durante varios siglos, Roma se mantuvo como potencia hegemónica gracias a las conquistas de nuevas tierras, la subyugación y comercio de millones de esclavos y el cobro de impuestos en los territorios conquistados (en la propia Roma no se pagaban). Tras el colapso del Imperio y la destrucción de sus ejércitos, la Europa medieval prohibió la esclavitud y revirtió a un sistema basado en el crédito, con una regulación estricta por parte de las autoridades religiosas de la época (la usura ya había sido condenada anteriormente por pensadores no cristianos como Moisés, Platón, Aristóteles o Cicerón). La mayor parte del oro y de la plata se convirtió en objetos sacros para uso en iglesias y monasterios. Cerrando el ciclo, el descubrimiento de América, con el incremento que supuso en la oferta de oro y plata, supondría un retorno al sistema económico del mundo clásico, con el dinero basado en metales preciosos y el comercio de esclavos volviendo a situarse en el centro del nuevo orden económico mundial, desapareciendo varios siglos después tras oficializarse la ruptura del patrón oro en 1971 con Nixon.
Según Graeber, la idea de que todo se puede comprar y vender con dinero no surge de una propensión innata del ser humano a comerciar e intercambiar unas cosas por otra, como nos enseña la economía clásica (Adam Smith), sino del surgimiento de mercados de esclavos que se desarrollan en paralelo a la acuñación de monedas. Considera que antes del surgimiento de los grandes estados, el dinero primitivo se empleaba como instrumento simbólico para reorganizar relaciones sociales (matrimonios) o resolver enemistades, no para facilitar el intercambio de bienes. Sólo tras el surgimiento del comercio de esclavos, que aparece en escena cuando un número cada vez mayor de personas derrotadas en una larga serie de guerras de conquista renuncia a su libertad a cambio de no perder la vida, con la alienación y perdida de la individualidad que esto supone, fue posible que los seres humanos comenzaran a conceptualizar el intercambio frío e impersonal de todo tipo de objetos por dinero.
Al mismo tiempo, en ciertas regiones se crearon sistemas de crédito basados en deudas cuyo impago podía empujar a los deudores y a sus familiares a la esclavitud, por lo que era común que los deudores huyeran de las ciudades y se unieran a tribus nómadas, lo que podía llevar a la disolución de las ciudades-estado. Por este motivo, los reyes de la antigua Mesopotamia celebraban habitualmente jubileos en los que se perdonaban las deudas contraídas, y se devolvían los familiares cautivos y las tierras a sus propietarios originales.
Según la cosmovisión de muchas sociedades antiguas, existía la creencia de que el mundo y los seres humanos habían sido creado por los dioses. Por lo tanto, las personas asumían con ellos una deuda cósmica impagable al nacer. Dado que se consideraba que los reyes eran los vicarios de los dioses en la tierra, la conclusión lógica era que los primeros eran los únicos que podían disolver todas las deudas contraídas, en una especie de acto de destrucción y recreación del universo, potestad que habría pasado a ser prerrogativa de los estados actuales, otorgándose a sí mismos legitimidad en base a la idea de un supuesto contrato social firmado por los miembros que componen una sociedad.
Partiendo de la concepción que Graeber tiene del dinero, la deuda y los impuestos como mecanismo de subyugación, entendemos mejor la pregunta que se hacía al inicio: ¿por qué consideramos que pagar las deudas es siempre una obligación moral? ¿Lo es, por ejemplo, cuando ha sido contraída por dictadores sanguinarios que han saqueado las arcas públicas para beneficio personal? ¿Y en el caso de que el pago de las deudas implique la muerte de miles de niños inocentes en países del tercer mundo a causa de las reducciones en los presupuestos para los programas de vacunación? Graeber responde que en este tipo de situaciones la respuesta es un rotundo no y que compete a una sociedad justa y democrática determinar cuándo ha de ser así.
El autor hace una observación final importante con respecto a la nueva era surgida tras el colapso del patrón oro. Observa que a diferencia de lo que sucedía en la antigua Mesopotamia, donde los jubileos de deuda eran habituales, no existen hoy en día mecanismos efectivos que impidan acumulaciones excesivas de deuda por parte de individuos y estados, lo que podría llevarnos a una situación de tensionamiento extremo entre distintas clases de acreedores y deudores que se resuelva finalmente con un estallido económico y social descontrolado y de consecuencias imprevisibles.
Más allá de que se esté de acuerdo o no con las ideas e inclinaciones ideológicas del autor, el libro sirve como un excelente punto de partida para reevaluar el origen de la deuda y el dinero y su lugar en el mundo moderno, así como la naturaleza de los estados y su relación con los individuos que afirman representar. Tras la lectura del libro uno se pregunta: ¿es una obligación moral pagar las deudas generadas por sistemas políticos sobredimensionados a causa de las redes clientelares que mantienen a castas políticas bien pertrechadas que no representan a una gran parte de la población? ¿Dónde reside la moralidad de mantener un sistema de pensiones que endeuda sin aparente límite a las generaciones más jóvenes con el objetivo de no perder el voto de un numeroso grupo demográfico? ¿Existe la obligación moral de pagar deudas contraídas por participar en conflictos geopolíticos promovidos por intereses espurios ajenos a los propios? ¿No es acaso la mayor de las obligaciones morales plantear estas cuestiones y responder en ocasiones con un rotundo no?
'Ficha técnica'
Título: En deuda: Una historia alternativa de la economía".
Autor: David Graeber.
Editorial: Ariel, 2021, pp. 720, tapa blanda.
