
El jueves de la semana pasada la UE declaró la emergencia climática. España hizo lo propio a mediados de septiembre, siguiendo la estela de la ciudad australiana de Darebin, primera administración pública en dar el paso, en diciembre de 2016. Hasta mediados de este 2019, más de 800 administraciones de 16 países, considerando las estatales, regionales y locales, habían hecho su propia declaración. En el caso de España, y en el de muchos otros, nada ha sucedido después del solemne pronunciamiento, ninguna medida extraordinaria se ha adoptado. Así pues, ¿para qué se declara la emergencia climática? Es más, ¿realmente hay motivos para la emergencia climática? Especial Cumbre del Clima.
El movimiento juvenil fridays for future, encabezado por la adolescente activista Greta Thumberg, reclama actuar rápidamente contra el calentamiento global -quiere que nos comportemos "como si la casa estuviera en llamas"-, así como las ONG ecologistas, entre las que ha descollado Extinction Rebelion, que ha llegado a organizar huelgas de hambre por todo el mundo -la última, de una semana, en noviembre- para protestar por la falta de actuación.
Calamidades tremebundas
Desde luego, el volumen de calamidades que afronta la humanidad es tremebundo, según señalan toneladas y toneladas de informes, publicados por un sinnúmero de entidades, no sin cierto interés particular. Por poner un par de ejemplos recientes, Cruz Roja ha alertado de que a mediados de siglo la cantidad de personas que necesitarán ayuda humanitaria anualmente se habrá duplicado hasta superar los 200 millones a mediados de siglo; y Proveg International -una asociación vegana- calcula que una dieta sin alimentos animales reduce un 71% las emisiones de CO2 en relación a la dieta española.
En materia de informes climáticos, la palma se la lleva el comité de expertos de la ONU -el IPCC, por sus siglas en inglés-, que publica documentos periódicamente, algunos de carácter general y otros temáticos, analizando los efectos del calentamiento global en función del incremento previsto de las temperaturas que provoca la concentración de CO2 en la atmósfera.
El último de los informes de carácter general se publicó en octubre del año pasado, antes de la Cumbre Climática de Katowice (COP 24), y tuvo carácter extraordinario, porque lo solicitaron expresamente los estados participantes en el evento para orientar mejor sus decisiones.
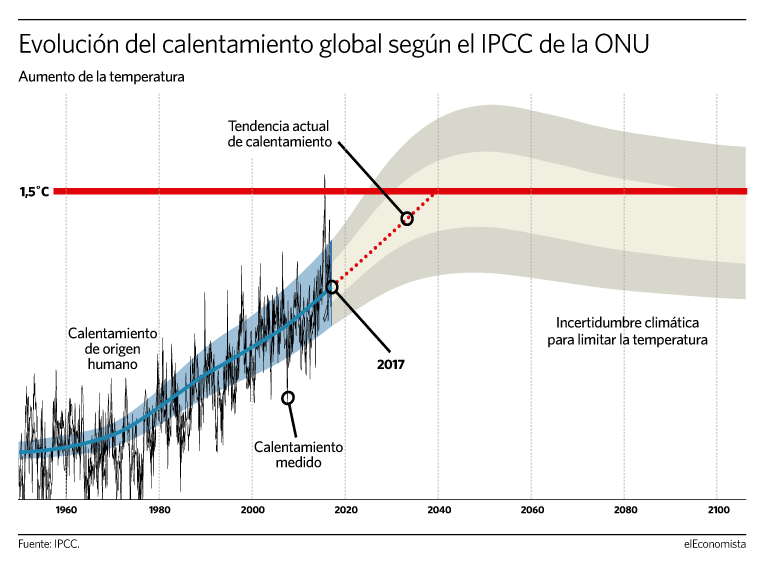
El IPCC reclamaba cambios "rápidos, profundos y sin precedentes" para reducir las emisiones de CO2 un 45% en 2030 sobre el nivel de 2010 y hacerlas desaparecer totalmente en 2050, al objeto de evitar el incremento de las enfermedades, la subida del nivel del mar, la desaparición de especies.... Además, los cambios han de ir mucho más allá de lo pactado por los 195 firmantes del Acuerdo de París de 2015, puesto que sus compromisos desembocan en un incremento de las temperaturas de 3º centígrados a final de siglo, el doble del objetivo de 1,5º que marca el umbral de seguridad y previene los escenarios catastróficos.
El centenar de científicos que lo elaboró calculaba que hacen falta 900.000 millones de dólares anuales hasta 2050 para limitar la temperatura, y que alcanzar los 1,5º sólo es un 12% más oneroso que quedarse en los 2º fijados por el Acuerdo de París. A los estados no les gustó el panorama y en la declaración final de la COP se limitaron a reflejar con desdén que "tomaban nota" de que se había elaborado.
Modificar la dieta
El IPCC ha publicado otros dos informes temáticos después. Uno, en agosto, sobre el impacto del calentamiento sobre el uso del suelo -responsable del 23 por ciento de las emisiones totales de CO2-, que defiende la necesidad de modificar la dieta para bajar las emisiones de la industria agroalimentaria y reducir la escasez de agua y la desertificación; el otro, en septiembre, analizaba el efecto sobre los océanos.
En este segundo los expertos confiesan que sus estimaciones eran demasiado prudentes y que, aunque se contenga la temperatura al nivel firmado en el Acuerdo de París, el deshielo de los casquetes polares elevará el nivel de los mares 43 centímetros en 2100, que podrían ser el doble si no se adoptan medidas. En cualquier caso, afectará a los habitantes de las zonas costeras bajas, que hoy son el 10% de la población mundial, cerca de 700 millones de personas.
Sin embargo, en ningún momento el IPCC sostiene que haya una "emergencia climática", porque no es un concepto científico, como sí lo es el de "cambio climático", provocado por la acción del hombre; la emergencia, un concepto emotivo y subjetivo, depende de las prioridades de cada uno.
Lógicamente, no tendrá el mismo apremio por alcanzar un modo de vida sostenible un acomodado ciudadano occidental que un refugiado sirio acogido en un campo de Turquía. Ni tiene la misma sensación un joven que ve cómo sus expectativas vitales empeoran día tras día -y grita y protesta para que lo eviten sus mayores, que aún pueden hacerlo-, que un anciano.
Pero con independencia de cómo percibamos el calentamiento global, no cabe duda de que calificar la situación climática de "emergencia", es un gran hallazgo comunicativo para impulsar la actuación de todos los ciudadanos.

