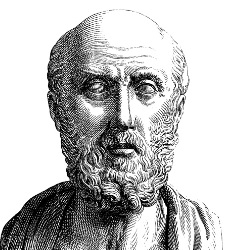
De toda aquella abundante y muy numerosa retahíla de absurdos dogmas, manidos tópicos, sempiternos estereotipos, esperpénticos arquetipos y muy arbitrarios prejuicios que, en conjunto, han orbitado desde siempre en torno a la emblemática figura del reuma y que con el posterior paso del tiempo, han ido evolucionando todos ellos, hasta conformar lo que a día de hoy ha terminado por denominarse y conocerse con el muy sugerente epígrafe de "los mitos y leyendas del reuma".
Con absoluta seguridad, el más inmediato y elemental de todos esos mitos, con el cual, nos vamos a encontrar primero y antes, al iniciar el abordaje del estudio de este interesante tema, lo habremos de localizar en la raíz misma de su propia nomenclatura, así como en la íntima esencia de su naturaleza y, por supuesto, también en el significado conceptual, tan escasamente inteligible de una expresión que, por otra parte, resulta tan gráfica y común como sin duda alguna, es ésta tan popularmente extendida del "reuma".
Para localizar el probable origen del término reuma, es preciso remontarse, nada menos que, a la época dorada de la antigua Grecia. Así, resulta que esta palabra tiene sus raíces en el antiguo vocablo griego rhéuma, cuyo significado etimológico equivalente, viene a ser el de humor, líquido, flujo, fluido, procedente del verbo fluir. Y se le encuentra, por primera vez, escrito y mencionado en un reconocido fragmento de la obra de Hipócrates, sin duda el más célebre de todos los médicos griegos, titulado 'Sobre las ubicaciones en el cuerpo humano', que fue escrito por este autor en el siglo IV antes de Cristo.
En efecto, ya desde aquel entonces el pueblo griego usaba habitualmente esta palabra reuma, tal y como se viene utilizando hoy en día, de una forma ciertamente amplia y genérica, sin entrar en ningún momento al específico detalle, para referirse de una manera global a todo el conjunto de la amplia patología dolorosa, localizada en el aparato locomotor.
Hipócrates, médico mundialmente famoso y por todos reconocido como verdadero padre de la medicina, realmente ha pasado a formar parte de la historia de la misma, sobre todo por dar nombre y sentido al muy mencionado y reconocido juramento de honor, que supuestamente todos los médicos debemos efectuar, al acabar nuestro periodo formativo de la licenciatura y justo antes del comienzo de nuestro ejercicio profesional. Juramento hipocrático celebérrimo que, sin embargo de una manera ciertamente paradójica, prácticamente ningún médico lleva a cabo hoy en día, la inmensa mayoría de los mismos desconoce su contenido y solamente algunos pocos han leído en alguna ocasión, habiendo sido probablemente más a título individual y por mera curiosidad.
Pues bien, Hipócrates, así como la muy prestigiosa escuela médica en torno a él configurada, consideraba que la salud dependía fundamentalmente del correcto y adecuado equilibrio, que fisiológicamente debía existir, entre los distintos fluidos y secreciones que circulaban por todo el organismo. Cuando este delicado equilibrio, que así mantenían los humores del organismo, se perdía, entonces hacía acto de aparición la temida enfermedad. Ésta, en aquel tiempo muy refutada y reconocida teoría humoral de la causalidad de la enfermedad, hoy por supuesto, anacrónica y totalmente obsoleta, procedía de la frecuente observación directa que de los enfermos había de hacerse, para llegar a obtener el diagnóstico concreto de la enfermedad. Y en la que destacaban aquellos fenómenos que afectaban a la cantidad y a la cualidad de la sangre, la orina, la saliva, el moco, el esputo, la pus, los vómitos, las hemorragias, el sudor, etc. Es decir, a la totalidad de las secreciones o humores corporales.
De esta forma, Hipócrates y su escuela terminaron por postular que las dolencias reumáticas estaban originadas mayoritariamente por la presencia de un insano fluido maligno o humor realmente nocivo y enfermizo, conocido y denominado como rheuma. Fluido que desde el cerebro seguía un curso descendente y que de una manera gravitatoria, iba recorriendo, en un trayecto de arriba hacia abajo, todo el cuerpo humano y terminaba goteando en el interior mismo de las articulaciones, enfermándolas por este sutil mecanismo y produciendo así, en ellas, la consiguiente inflamación y posterior destrucción de las mismas.
Resulta, sin duda sorprendente y desde luego, cuando menos llamativo, que alguien que vivió y desarrolló su conocimiento, hace aproximadamente unos 2.500 años, alcanzara ya, por aquel entonces, una interpretación tan elaborada, creativa, sugerente y a la vez, tan próxima a la realidad vigente, en su teoría conceptual, relativa tanto a la causa como a la forma, que determinaban la aparición y el subsiguiente desarrollo de las enfermedades reumáticas.
Hipócrates y su escuela
Evidentemente, a la luz de los conocimientos actuales, sabemos hoy en día que esta invasión por vía sanguínea de la articulación, así en alguna medida, invocada por Hipócrates y su escuela para explicar el cómo y de qué manera entendían ellos que se producía el reuma, resulta ser el mismo mecanismo patogénico por el cual los microcristales de urato originan la artritis gotosa, los anticuerpos linfocitarios, desencadenan las artritis autoinmunes y los distintos microorganismos circulantes dan lugar a las diferentes artritis sépticas, ya sean éstas bacteria-nas, víricas o fúngicas, según se trate de bacterias, virus u hongos. Incluso, hasta el propio término de "gota", utilizado en la actualidad para definir la artritis por acido úrico, nos ha sido igualmente legado por los griegos, en inequívoca alusión al mecanismo de goteo, al cual la escuela hipocrática consideraba como el singular elemento, en verdad auténticamente responsable, del posterior desarrollo de la enfermedad articular.
Y llegados a este punto, nos preguntamos todos: ¿Pero qué líquido era éste tan especial y sin parangón, que tanto Hipócrates como su escuela, consideraban que fluía o se derramaba, en el caso del reuma? ¿Qué fluido tan maligno podía ser el responsable? ¿De qué humor, sin duda alguna tan extraordinariamente agresivo, nocivo y pernicioso se trataba? como para que él solo, por sí mismo, goteando simplemente en ellas, fuera capaz de dañar de una forma tan severa las articulaciones a las que afectaba, inflamándolas primero y destruyéndolas después.
Parece ser que la respuesta a todos y cada uno de estos interrogantes habremos de encontrarla, forzosamente también, como no podía ser de otra forma, en la propia enfermedad de la gota, ya que ésta debió de resultar en aquella determinada secuencia de la historia, sin ningún género de dudas, la dolencia reumática por excelencia. Era tan frecuente esta enfermedad en aquella época de la antigua Grecia, que incluso se escenificaban y representaban obras de teatro para entretener al pueblo, dedicadas a esta enfermedad y en honor de la diosa a la que atribuían los griegos su responsabilidad.
Este singular dato nos permite intuir la importancia y relevancia social que entonces debió adquirir esta enfermedad de la gota en la cultura griega y cuyo equivalente hoy podrían ser las campañas divulgativas, películas cinematográficas, exposiciones y otros muchos eventos monográficos que se hacen actualmente, por ejemplo sobre enfermedades tan vigentes e importantes como pueden ser la enfermedad del sida o el cáncer.
La 'podagra'
De una de estas obras griegas ha derivado hasta nuestros días la palabra podagra, término usado hoy día profusamente para hacer clara referencia al ataque agudo de artritis, debido a la precipitación de microcristales de ácido úrico, que se depositan a nivel del dedo gordo del pie, más concretamente, en el interior de la primera articulación metatarso-falángica. En efecto, Trapopodagra era el nombre de la deidad causante de la gota, diosa que dirigía sus poderes y maleficios, en contra de todos aquellos médicos y demás personas que contra ella se afanaban en su lucha, mientras que por el contrario se mostraba complaciente y dejaba indemnes y to-talmente tranquilos a quienes no se comprometían contra ella.
Téngase en cuenta que en esta época de la Historia todavía no se habían identificado los cristales de acido úrico y se desconocía que fuesen ellos mismos, los auténticos responsables de la gota. Lo que nos lleva a afirmar que muy probablemente Hipócrates y su escuela, los auténticos acuñadores del término "reuma", sin saberlo con el uso de esta expresión, se estaban refiriendo realmente al acido úrico.
Celso, famoso médico romano contemporáneo de Cristo, pues vivió desde el año 25 antes de su nacimiento, hasta el año 50 después del mismo y cuyo legado científico más notorio fue la definición y posterior descripción de los signos cardinales objetivos de la inflamación, que resumió en dolor, calor, tumor y rubor. Clasificó también y conceptuó igualmente como equivalentes, tanto a la gota, como a la artritis y hasta el mismo reumatismo, como si se tratasen realmente todas ellas, las tres, de la misma y única enfermedad. Y así, el propio Celso terminaba recomendando encarecidamente como único y mejor tratamiento de la misma para el paciente el llevar a cabo una vida ordenada y regular, así como, sobre todo, evitar la obesidad.
Efectivamente, podemos afirmar, sin duda alguna y con total rotundidad, que la gota ha sido la reina de la reumatología, a lo largo de una gran parte de la historia. Toda vez que durante un considerable período de la misma, que abarca más de una veintena de siglos y que se extiende desde el siglo cuarto antes de Cristo, hasta el siglo diecisiete después de Cristo, se consideró, se diagnosticó y se trató como auténtica enfermedad gotosa a la inmensa mayoría de los cuadros inflamatorios articulares agudos o intermitentes. Posteriormente y por cierta similitud con su característica sintomatología dolorosa e inflamatoria, se fue poco a poco ampliando este con-cepto de reuma, hasta terminar excluyendo prácticamente fuera de esta nomenclatura a la consabida gota, que en su día le dio origen.
El 'Hipócrates inglés'
No fue hasta bien avanzado el siglo XVII cuando tuvo lugar la separación efectiva de ambos conceptos, gota y reuma, correspondiendo a Tomas Sydenham, prestigioso y afamado clínico británico, quien pasó a los anales de la historia de la medicina conocido con el sobrenombre de el Hipócrates inglés, tal crédito y honor, al ser el primero en separar específicamente determinadas patologías reumáticas. Tal, fue el caso de la gota, pues en 1683 realizó una excelente descripción clínica de esta dolencia, con gran lujo y profusión de detalles, ya que él mismo la padeció como enfermo.
Por lo tanto, si exceptuamos este periodo reciente, que abarca algo más de los trescientos últimos años, estos dos conceptos, hoy día, perfectamente diferenciados, como son el reuma y la gota, en el transcurso del tiempo han resultado ser muy frecuentemente sinónimos de la misma patología, cuando no ambivalentes. Han tenido estos dos conceptos tanta afinidad, que sus nombres han evolucionado habitualmente, casi siempre cogidos de la mano e incluso hasta el propio significado conceptual de ambos, muy a menudo se ha encontrado hasta tal punto entremezclado, que muchas veces ha resultado verdaderamente difícil, e incluso en ocasiones realmente imposible, el poder discernir sus respectivos lindes, con una claridad bien definida.
En realidad, aunque resulta rigurosamente cierto e innegable que el vocablo reuma ha arraigado en el seno de la población, de manera profusa, profunda y con inusitado vigor. Sin embargo, no es menos cierto que, dicho término carece de un significado específico determinado en nuestro idioma, ni tampoco se consigue encontrar en el propio diccionario de la Real Academia de la Lengua, una traducción asignada de dicho término, que sea directamente equivalente. Por lo que realmente, en un sentido estrictamente formal, deberíamos prescindir por completo del uso del citado término, toda vez que esta palabra carece de cualquier significado concreto y cierto. Y desde aquí y ahora, abogamos por el destierro efectivo y definitivo de tan ambiguo término.