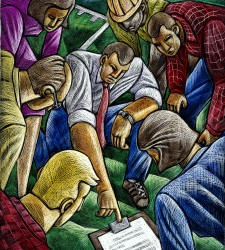
Un término jurídico, la ultraactividad, acaba de alcanzar un protagonismo y publicidad inusuales en este tipo de conceptos pertenecientes al mundo del especialista. En efecto, según diversas fuentes, el desacuerdo entre los empresarios y los sindicatos sobre la materia ha contribuido a la imposibilidad de alcanzar un pacto para la reforma de la negociación colectiva. Pero, ¿que es la ultraactividad?
Para comprender el alcance del concepto conviene hacer un poco de historia. Antes de la Constitución de 1978 al legislador no le preocupaban especialmente los posibles vacíos de regulación existentes entre los sucesivos convenios colectivos.
En primer lugar, por el carácter marginal de la norma colectiva en el sistema, pues el mundo laboral se encontraba básicamente regulado por normas de origen estatal. Y en segundo lugar porque, llegado el caso, la Administración podía dictar una norma de obligado cumplimiento que sustituyese a la voluntad colectiva. Ahora bien, la Constitución de 1978 optó por un sistema democrático de relaciones laborales, en el que la negociación entre los representantes de los empresarios y de los trabajadores fuese el elemento central del mismo.
La negociación colectiva se constituyó, de este modo, en base del sistema de relaciones laborales, siendo garantizada y protegida en su núcleo esencial por la Constitución. En este nuevo marco normativo serán las partes sociales las que, en el ejercicio de su autonomía, determinen la duración del convenio colectivo.
Por lo tanto, el convenio regirá las relaciones laborales durante los años que se hayan pactado. Pero, ¿qué ocurre cuando transcurren tales años y no se ha llegado a un nuevo acuerdo? ¿Deja de aplicarse la regulación establecida en el convenio? Y si deja de aplicarse, ¿cuál se aplica entonces? A este problema dio solución el legislador estableciendo que, en tales casos, denunciada la vigencia del convenio, se continuaría aplicando su contenido normativo hasta la obtención de uno nuevo. De aquí que se hable de ultraactividad, pues los efectos -actividad- del convenio se extienden más allá de los inicialmente pactados. Se trata, en suma, de evitar vacíos normativos entre la finalización del antiguo y el nuevo pacto colectivo.
¿Es razonable la existencia de esta figura en términos tan absolutos? La ultraactividad, desde el punto de vista de la autonomía colectiva, es una anomalía. En efecto, el mundo de la autonomía colectiva es el mundo del acuerdo y lo cierto es que mediante esta figura jurídica, pese a que las partes hubiesen establecido una duración determinada, basta con que una de ellas se niegue a negociar para que el convenio continúe vigente más allá del término pactado.
En principio podría ser razonable una "prórroga excepcional o provisional", pues las disfunciones generadas por el vacío normativo entre el antiguo y el nuevo convenio no siempre pueden ser solucionadas mediante la técnica de la retroactividad. Pero lo que no parece adecuado es que, por la simple negativa de una de las partes, la prórroga excepcional se convierta en prórroga indefinida. Tal forma de proceder genera una negociación colectiva estática, pues lógicamente quien ha obtenido una posición de ventaja o mejora en la negociación, se resistirá a perder lo conseguido y únicamente admitirá un nuevo convenio cuando mejore su situación.
En suma, se opta por un sistema en el que, prácticamente, lo obtenido por la vía de la negociación colectiva se convierte en un cuasi-derecho adquirido, convirtiendo a las mejoras laborales obtenidas por un periodo limitado de tiempo en irreversibles, lo cual podrá ser una legítima aspiración, pero no siempre es posible.
La radical supresión de la ultraactividad, probablemente, no sea la solución más adecuada, debiendo buscarse soluciones intermedias. Las cuales pueden ser heterónomas o autónomas, es decir, provenientes de la propia negociación colectiva. Sin duda, esto último sería lo ideal.
Pues bien, la reciente reforma operada por el Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, se ha movido en esta línea.
En efecto, en la Exposición de Motivos de la norma se dice con claridad que no parece admisible que, una vez denunciados los convenios, se tarde en empezar a negociar y se produzcan por ello situaciones de "paralización y bloqueo", impidiendo la adaptación de la norma colectiva a la nueva situación de la empresa.
En consecuencia, la nueva norma opta por una regulación más flexible, pues si bien se mantiene provisionalmente la ultraactividad del convenio, al mismo tiempo se permite a las partes establecer acuerdos parciales para la modificación de alguno o algunos de los contenidos prorrogados, no siendo preciso esperar a la firma de un nuevo convenio cuando haya acuerdo sobre determinados puntos.
Además, se establece que mediante acuerdos interprofesionales se establecerán procedimientos de solución de conflictos para que, transcurridos los tiempos máximos de negociación, se llegue al acuerdo. Procedimientos que incluyen el arbitraje, que podrá ser voluntario u obligatorio, presumiéndose obligatorio cuando no se haya establecido de forma expresa su carácter voluntario. Imposición, esta última, que ha suscitado dudas sobre su constitucionalidad.
Pero, dejando al margen este último problema, ¿qué ocurre cuando se supera el plazo máximo de negociación sin alcanzarse un acuerdo ante la negativa de una de las partes y los procesos de solución extrajudicial del conflicto resultan ser ineficaces? Pues bien, lo que dice la reforma es que la ultraactividad del convenio continuará.
Por lo tanto, después de reconocerse que el establecimiento de una prórroga indefinida de los efectos del convenio no es conveniente, y establecerse unos mecanismos tendentes a evitarla, lo cierto es que al final una de las partes puede imponerla. Por ello, la nueva regulación, aunque supone un avance con respecto a la situación anterior, no parece del todo satisfactoria en relación con sus propios objetivos.
Ciertamente, nos encontramos ante un problema difícil que exige una solución ponderada y no precipitada. Afortunadamente, la tramitación del Decreto-Ley como Proyecto de Ley quizás permita encontrar una solución más equilibrada.