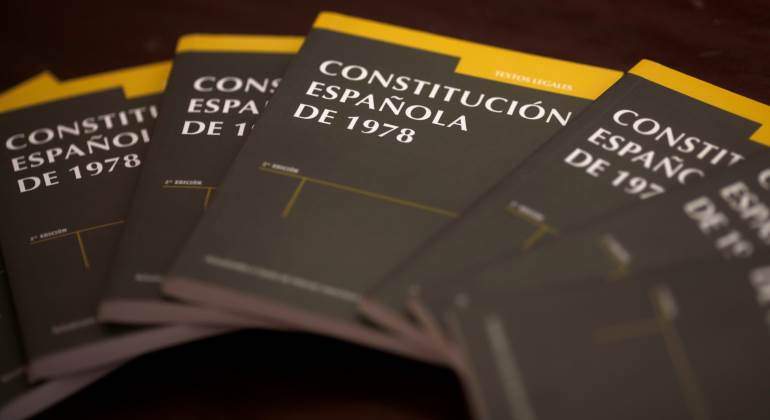
Hemos entrado en el año en el que se celebrará, en el mes de diciembre, el XL aniversario del nacimiento de la vigente Constitución. Simultáneamente, una serie de grupos políticos, de personas que se dicen expertas en corrientes constitucionales, plantean tal cantidad de reformas al texto de esta fundamental disposición, que realmente defienden la aparición de una nueva Constitución. Convendría que, en ese debate, entrasen asimismo planteamientos relacionados con la economía, porque una ley fundamental como es esta Constitución, tiene derivadas toda una serie de consecuencias económicas. Comencemos en este sentido por un dato. En la dinámica económica española existe una transformación fundamental respecto al pasado anterior a 1959, fecha del llamado Plan de Estabilización, que sustituyó al modelo económico castizo, coexistente desde el inicio de la Restauración. Inmediatamente se inició un cambio muy positivo en nuestro desarrollo económico. Si eliminamos el que podríamos denominar periodo bélico, que se inicia en 1936 y que, al ligarse en 1939 con la II Guerra Mundial y sus consecuencias, llega con claridad a 1947, observamos que el Producto Interior Bruto se multiplicó, desde 1875 a 1935, o sea en 60 años, según la estimación de Jordi Maluquer de Motes, por 2,7. Pues bien, el PIB se multiplicó desde 1957 a 1977, o sea en los 20 años previos a la Constitución, por 3,3, y de 1977 a 2017, en pleno periodo constitucional ese fuerte crecimiento se mantuvo, multiplicándose por 2,3. O sea, que la Constitución reforzó el modelo de desarrollo, y lo hizo porque el modelo económico básico iniciado en 1957 se vio consolidado.
¿Dónde se encuentran los motivos de ese reforzamiento? En primer lugar porque la Constitución ratificó el modelo y con ello proporcionó políticas que ratificaron estabilidad a la acción empresarial y frenó posibilidades de que apareciesen situaciones perturbadoras, y eso se debió a la simple existencia de la Constitución. ¿Cuáles fueron estas ratificaciones?
En primer lugar, la Transición se había iniciado en una muy mala coyuntura económica. Por un lado, estaba la conmoción social derivada de un sinfín de huelgas, de planteamientos salariales colosales, con una inflación notable, y con mensajes de que esto era el inicio de un camino que conduciría a una socialización creciente de las actividades productivas, con el corolario inmediato de desequilibrios presupuestarios y estancamiento de la actividad empresarial. Basta consultar textos de Fuentes Quintana y de Landelino Lavilla, para saber, por un lado, cómo se logró, con los Pactos de La Moncloa, precisamente en 1977, una importantísima conciliación nacional, que hizo posible promulgar, al año siguiente, la Constitución, pero en ésta aparecieron artículos que ratificaron el establecimiento de una base adecuada para que prosiguiese el avance económico. El cimiento de esto se encontraba en el artículo 38: "Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificada".
Con este artículo quedaba claro que España iba a sostener, en adelante, y esto, por supuesto con la limitación posible del artículo 128, que en el párrafo 1 señala: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general", y en el 2 añade: "Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolios, y asimismo acordar la intervención de empresarios cuando así lo exigiese el interés general". Las sentencias del Tribunal Constitucional 64/82, 111/83 y 127/94, terminan de aclarar que todo eso no coarte la realidad de una economía libre de mercado como pieza esencial de nuestra economía.
Por lo que se refiere a la realidad sindical, que había estado a punto de originar una catástrofe en los inicios de la Transición, el complemento, relacionado con los sindicatos y la huelga, en el artículo 28, y el 31 establece para esa economía de mercado el fundamento fiscal preciso. Y, para que Locke, en el más allá, se alegrase y con él, toda una pléyade de economistas, el artículo 33, en su párrafo 1, muestra algo esencial en ese sentido: "Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia".
Todo lo expuesto, y otro conjunto posterior legislativo y de jurisprudencia, ha ratificado el funcionamiento de la economía libre de mercado en España, porque así lo determina la Constitución, con un acompañamiento social que lo liga a los planteamientos de los economistas de la Escuela de Friburgo, que por otra parte, el mundo empresarial sabe, o intuye, que es el que se encuentra bajo el renacimiento de la economía alemana tras la catástrofe de la II Guerra Mundial.
Pero existe otra aportación para el desarrollo económico debido a la Constitución de 1978. El modelo económico iniciado en 1957, eliminaba la base esencial del modelo anterior, creado a partir de 1876; el proteccionismo, o sea, el aislamiento frente a la actividad económica exterior. Hoy vemos que la base de esa prosperidad, iniciada en 1959, se consolidó en la Constitución. La causa es sencilla. El desarrollo económico español necesitaba perentoriamente, integrarse en el conjunto económico mundial, y con especial intensidad, en el de la Comunidad Económica Europea. Por supuesto que el Acuerdo Preferencial logrado por Ullastres, y culminado, como señala Tamames en 1970, pero que se habían congelado en 1975. El desbloqueo definitivo tuvo lugar a partir del momento en el que el comunitario Comité Económico y Social, como se lee en la página 779 del libro de Ramón Tamames y Mónica López, La Unión Europea (Alianza, 2003), en un "dictamen sobre las solicitudes de ingreso de Grecia, Portugal y España, aprobado el 28 de junio de 1979, expresó la opinión de que, políticamente, la ampliación podría contribuir a la estabilidad y al reforzamiento de las democracias... La barrera inicial creada como una especie de planteamiento básico del Mercado Común", debía desaparecer de acuerdo con lo que solicitaba el llamado mensaje de Birkelbach, formulado por este diputado socialdemócrata alemán en el Parlamento Europeo, con el nombre de doctrina de la admisión. Se puede leer su tesis en el Boletín de la Agencia Europea, noviembre de 1962, y en él se señala que "los Estados cuyos gobiernos carecen de legitimación democrática, y cuyos pueblos no participan en las decisiones del Gobierno, ni directamente ni por medio de representantes elegidos libremente, no pueden ser admitidos en la Comunidad". La Constitución de 1978 eliminaba radicalmente, esa objeción.
Quedaron así facilitadas dos decisiones que eran fundamentales para el avance del desarrollo económico español. Una, la necesidad de reforzar la economía libre de mercado; otra, la de proseguir la apertura el exterior, especialmente vertebrada en la marcha hacia Europa, culminando la línea iniciada en 1959 y reforzada por el Acuerdo Preferencial de 1967 a 1970.
Mucho debe el proceso económico español a la Constitución de 1978. Jugar a alteraciones de fondo puede ser una muy peligrosa decisión. Alterar las consecuencias económicas de la Constitución iniciando modificaciones importantes, por ejemplo en el terreno autonómico, con su derivado de mejorar la amplitud del mercado, es lo único que cabe, quizás, iniciar.

