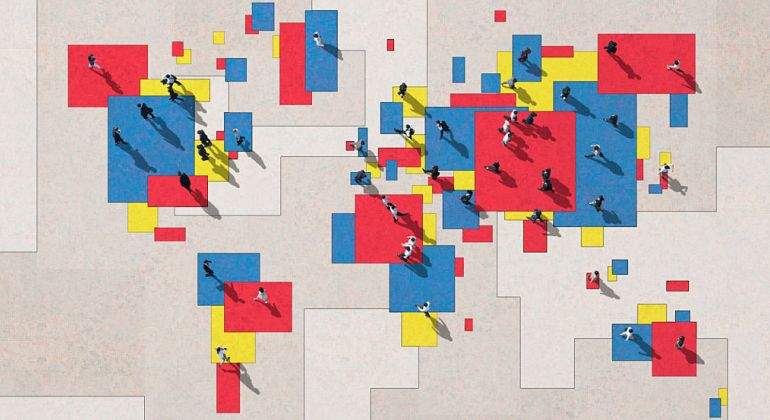
La economía libre de mercado es la base precisa para que progrese una economía nacional, con todo un conjunto de limitaciones lógicas, como las derivadas en relación con los controles financieros tras el planteamiento Arrow-Debreu o, si tenemos en cuenta aquello que Keynes señaló de forma clarísima en The end of laissez faire, al escribir que era importante para la Administración "no hacer cosas que ya están haciendo los individuos y hacerlas un poco mejor o un poco peor, sino hacer aquellas cosas que, en la actualidad, no se hacen en absoluto".
Pero cuando contemplamos la historia contemporánea de España, a partir de 1907, cuando el Estado intervino el mercado del azúcar y sus materias primas para evitar la crisis derivada del proteccionismo a favor de la remolacha azucarera a causa de las consecuencias de la pérdida de Cuba y Puerto Rico en 1898, observamos que el intervencionismo administrativo se ha incrementado sin cesar.
Ya lo denunció Perpiñá Grau con listas de entidades, de disposiciones que las justificaban y complementos corporativistas, en su De economia hispana (Labor, 1936). El alud, en este sentido, algo fue frenado en 1959 por el Plan de Estabilización, pero esa rectificación no solo no fue muy lejos, sino que, como consecuencia de los poderes transferidos a las autonomías, se ha consolidado, y constituye una pieza importante de nuestra estructura económica.
Conviene por ello consultar la publicación del Banco Mundial Doing business 2015. Clasifica las economías de los diversos países por la facilidad, o no, que tienen los empresarios para actuar en el terreno que desean, ordenándolos de 1 (extrema facilidad) a 189 (la peor realidad), pues tan amplio es el ámbito estudiado, y además esto se ofrece en relación con los obstáculos administrativos que se presentan para la acción empresarial en diez sectores.
Adelanto que el 1 es Singapur y el 189 es Eritrea. ¿Y España, en qué puesto se encuentra en el conjunto internacional? En el ámbito de facilidad de hacer negocios, en el puesto mundial 33, un poco peor que Polonia y un poco mejor que Colombia. Con más dificultades administrativas, o sea para hacer negocios, que España en el ámbito europeo, se encuentran Montenegro, Eslovaquia, Hungría, Turquía, Italia, Bielorrusia, Luxemburgo, Grecia, Rusia, Moldavia, Chipre, Croacia, Albania. Kosovo, Serbia, San Marino, Malta y Ucrania. Queda claro detrás de los que nos encontramos y el grupo adicional europeo frente al que presentamos mejor situación.
Pero esta publicación también ofrece una ordenación por actividades. Merece la pena indagar dónde nos encontramos con las medidas sectoriales en cuanto a las regulaciones para hacer negocios. Para conseguir la apertura de una empresa, España se halla nada menos que en el puesto 82 mundial; en cuanto a lograr permisos de construcción, en el lugar 101, el mismo que nuestra antigua posesión de Palau, y el puesto 100 corresponde a Granada; en la obtención de energía eléctrica, en el puesto 74; para el registro de propiedades, en el 49; en cuanto al tiempo de la obtención de un crédito, en el 59; en lo relativo a la protección de los inversionistas minoritarios, en el 29; en lo derivado del pago de impuestos, en el 60; pero en la capacidad relacionada con el comercio transfronterizo, en el 1, lo que habla muy bien sobre todo, de los Ministerios de Comercio y de Hacienda, finalmente, por lo que se refiere al cumplimiento de los contratos, en el 39.
También tiene interés señalar la ordenación , de 1 (la mejor) y 19 (la peor), de las Comunidades Autónomas españolas en cuatro apartados. La mejor en apertura de empresas es Andalucía, y la que ofrece más dificultades es Madrid; en obtener derechos de construcción, las mayores facilidades se encuentran en La Rioja, y las mayores dificultades en Galicia; en cuanto a la obtención de energía eléctrica, la mejor situación es la de Cataluña y la peor la de Ceuta; y en cuanto al registro de propiedades, el número 1 corresponde a Ceuta y el 19 a Galicia.
Todo esto hay que unirlo a otra cuestión. En España, en estos momentos, la religión católica que es la más practicada, ha visto disminuir notablemente su influencia. Simultáneamente, se ha combinado en un fortísimo desarrollo desde 1959, que genera un cambio demográfico en las zonas agrarias, acompañado de una variación en sus valores tradicionales, con lo que se consolida en las zonas urbanoindustriales, aquello que sostuvo Keynes, en 1930, en La economía de nuestros nietos.
En el mismo año, Ortega y Gasset, indicó todo el papel creciente del fenómeno de la masificación. Añádase el cambio hacia una economía desarrollada, fenómeno que exige comodidad para el empresario en su actividad dentro de una economía de mercado. Todo ello provoca búsquedas de eliminación de los obstáculos burocráticos por cualquier medio. El fenómeno de la corrupción surge derivado. Evidentemente, si leemos nuestra posición relativa a lo largo del tiempo, en los índices de percepción de corrupción de Transparencia Internacional tendremos una cierta ratificación de estos enlaces.
Pero, en el año 2016, efectuó Jaime Terceiro una aportación a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas que aclara mucho más la vinculación de estos fenómenos bajo el título de Desigualdad y economía clientelar. Me atrevo a decir que se trata de la aportación más interesante que, para orientar multitud de aspectos de nuestra política (desde la educativa hasta la simplemente económica) se ha producido.
Muestra el profesor Terceiro que un derivado de los problemas planteados en educación más todo lo señalado más arriba, frenan la movilidad social. Y añade que Daron Acemoglu, en el libro publicado con J.A. Robinson, Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty (Crown Publishers, 2012), no es posible con ello evitar "la consolidación de élites extractivas, caracterizadas por disponer de un sistema de captura de renta que permite, sin crear nueva riqueza, detraer renta del conjunto de los ciudadanos en beneficio propio". Y añade Terceiro que entonces "la falta de movilidad social" tiende a situar en los niveles de renta más altos la capacidad de influir en el marco que regula la actividad económica". Y así es como nace la llamada economía clientelar que "consiste en la utilización de la capacidad normativa y de gasto de las distintas Administraciones (local, autonómica y estatal) en beneficio de una o varias personas, empresas, o grupos de interés, y en perjuicio de terceros, que generalmente son los ciudadanos".
Y de lo que hay que procurar huir es de no tener en cuenta que existen "dos tipos de intervención del Gobierno en la economía: la primera, corrige los fallos del mercado y facilita su mejor funcionamiento; la segunda, por el contrario, protege determinados intereses privados en detrimento de la competitividad de la economía. Así es como surge la llamada economía clientelar, y subraya Terceiro que "debido al fuerte proceso de descentralización económica de las últimas décadas, este comportamiento de redacción clientelar de normas y convenios se ha extendido también a la Administración local y a la autonómica".
Yo creo que todo esto puede ser un punto de apoyo valiosísimo para la acción del nuevo Gobierno Rajoy, así como respecto a obligadas reformas de las capacidades de las autonomías, dentro de esa posible reforma constitucional de la que algo se ha hablado.

