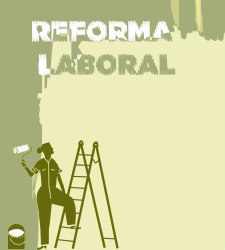
Los procesos de desapalancamiento suelen ser históricamente largos, más aún si van precedidos de burbujas inmobiliarias y posteriores crisis bancarias. Lo que no significa que se produzcan de igual forma entre los países afectados ni que impliquen una congelación prolongada de la actividad.
Es más, crecer sostenidamente es indispensable para solucionar globalmente los problemas de solvencia. De hecho, el crecimiento mundial es razonable en los últimos años, más del 3% de media (FMI), que se aproximará al 4% en 2014-15. Estados Unidos, tras su acuerdo presupuestario, crecerá en torno al 3% en dicho bienio, con un paro del 6,5%, excesivo para ellos, envidiable para Europa e inalcanzable para España. Y con previsiones de "pleno empleo" para 2016 (FED).
Por otra parte su deuda global (privada y pública) sobre el PIB es menor que en Europa y con tendencia a descender (ver GFSR del FMI, abril 2014), precisamente porque crece establemente y se crea empleo. Estos son los factores que más contribuyen a su proceso de desapalancamiento. La deuda total europea se reduce más moderadamente, como es esperable con menor crecimiento.
En España, el endeudamiento total, excluyendo al sistema financiero, era del 276,5% del PIB a final de 2013 (Banco de España), siendo el primer año en que se ha reducido desde que hay series (1995). El desapalancamiento, vinculado como en EEUU a excesos inmobiliarios, es extremadamente lento por dos razones: no se ha crecido ni se ha creado empleo (y sin crecimiento y empleo es complicado reducir deuda), y persisten problemas de recaudación fiscal, al haber disminuido brutalmente los ingresos del sector inmobiliario.
Los problemas del gasto público son consecuencia, en buena parte, de la propia recesión (prestaciones por desempleo y caída de cotizaciones), por lo que sigue aumentando el déficit fiscal: la deuda pública ya ascendió en 2013 al 93,9% del PIB, desde menos del 40% en 2007. El resultado es una deuda pública en aumento por la recesión y una deuda privada, que se multiplicó por 8 entre 1996 y 2007, aún altísima pese al descenso del último trienio. Muestra de esto es que el ratio deuda/ebitda en las empresas, sobre 5,5, es más del doble que en Francia o Alemania (ver GFSR citado).
El año 2014 no será excesivamente diferente a 2013 en cuanto a los problemas económicos de fondo. Con crecimientos del 1% (Eurostat y el FMI lo sitúan entre un 0,9% y un 1%) no se reduce significativamente el desempleo ni la deuda de familias y empresas. Con lo que se corre el peligro de volver a tener un sistema bancario vulnerable, ahora relativamente saneado con la ayuda europea. Hemos sido el único país con rescate específico bancario. Si en el futuro continúa invirtiendo buena parte de lo prestado por el BCE en una deuda pública en aumento, y no en sectores productivos, las consecuencias para el empleo serían nefastas.
El escaso crecimiento actual se basa en el sector exterior y el turismo, que en 2013 se comportó excepcionalmente. Si en algún momento se deteriora el contexto geopolítico por otras razones no se podría garantizar ese tibio crecimiento que predicen los más optimistas y magnifican nuestros políticos. Y las recomendaciones de fuera insisten en más devaluación interna, a costa de sacrificar la todavía débil demanda interna y, por tanto, aumentar el peso de la deuda global sobre el PIB.
Los procesos de desapalancamiento son lentos, pero combinados con una prolongada congelación de la actividad, una lentitud extrema en reformas de escasa influencia en el modelo productivo que nos llevó a la crisis y unas restricciones crediticias que se prevé continúen ante el empeoramiento del déficit, se convierte en un círculo perverso que obstaculiza la consecución de niveles de empleo aceptables, aunque serían dramáticos en los países avanzados. Y alcanzarlos, según institutos de previsión solventes, sería cuestión de más de una década si no hay sobresaltos: casi una generación perdida desde el comienzo de la crisis. Si no se vislumbra una alianza europea más solidaria, es necesario un Pacto de Estado, lo más amplio posible, más allá de medidas coyunturales y mejoras mensuales que también son extremadamente lentas para influir significativamente en el empleo.
Juan Rubio Martín, Profesor y Doctor en Economía. Universidad Complutense de Madrid.