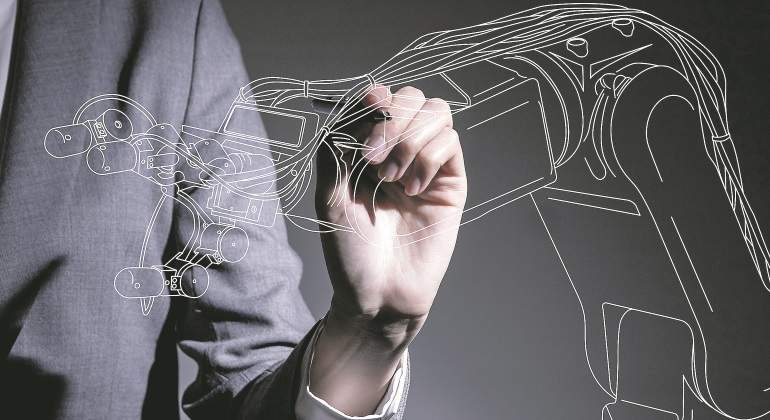
Mucho se ha hablado de la eclosión de las multilatinas, el término que, desde su acuñación por la revista América Economía en 1996, viene designando a las compañías transnacionales radicadas en Latinoamérica.
Entonces, como cuenta Ramón Casilda en su informe de 2015 Las multilatinas, comisionado por Llorente & Cuenca, esta voz se refería principalmente a empresas locales "que comenzaban a realizar negocios a lo largo y ancho de las Américas". Desde entonces, sectores como el retail, la minería, la construcción e ingeniería, la alimentación o el transporte -por citar aquellos que refiere la consultora Deloitte en un informe de 2016 sobre multilatinas regionales- se han visto revitalizados por el surgimiento de estas empresas, que en algunos casos se han hecho un hueco en su ámbito de actuación a escala global. Firmas como Mexichem, Cemex y Gruma (en México), LATAM y Embotelladora Andina (en Chile), Grupo JBS (en Brasil) o Avianca (en Colombia) son ejemplos.
Ahora es el turno de la tecnología, si atendemos al estudio de 2017 Tecnolatinas, comisionado por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (Fomin) y elaborado por los equipos de Surfing Tsunamis y NXTP Labs. Las empresas objeto de estudio tienen como ámbito la tecnología y a menudo son fruto del trabajo de emprendedores latinoamericanos con una aspiración internacional. Y es que era cuestión de tiempo que el continente presentara batalla en un campo dominado principalmente por EEUU, Europa y China.
Compañías como Uber, Snapchat -hoy Snap- y Pinterest, todas estadounidenses, ayudaron a conformar el concepto de unicornio: empresas tecnológicas de capital cerrado valoradas en más de 1.000 millones de dólares. Según CB Insights, hoy hay 196 empresas de este tipo -Snap dejó de serlo en marzo, cuando salió a bolsa-; su valoración estimada conjunta es de 678.000 millones de dólares.
5.000 contendientes
Los autores del estudio patrocinado por Fomin han identificado más de medio millar de tecnológicas latinoamericanas en sectores como biotecnología, medicina digital, energías renovables, seguridad de software, tecnología espacial, fintech y agricultura.
De ellas, 124 tienen una valoración mínima de 25 millones de dólares, pero su valor estimado total, a juicio de los autores del informe, se aproxima a los 38.000 millones. Son cifras que ponen de manifiesto el potencial del sector y constituyen un prometedor caladero para la inversión de dentro y fuera.
La mayor parte de estas empresas son nuevas (el 69 por ciento tiene menos de 10 años) y son resultado de un ecosistema floreciente que incluye ONG, universidades, inversores y proveedores de servicios. 59 de las 124 consignadas en el informe tienen su base en Brasil; Argentina, con 22, y México, con 17, le siguen.
Es curioso notar que mientras que México, Chile y Colombia son origen del 55 por ciento de las multilatinas, sólo han dado pie a la creación de menos de un tercio de las tecnológicas latinas. São Paulo es la ciudad que más alberga, seguida de Buenos Aires y Ciudad de México. El estudio identifica nueve unicornios entre las 124 tecnolatinas. Cuatro de ellas son Argentinas (Mercadolibre, Despegar, Globant y OLX), dos brasileñas (B2W y Totvs), dos mexicanas (Kio Networks y Softtek), y una chilena (Crystal Lagoons).
Un sector cargado de futuro
Los autores apuntan también que es improbable que esta tendencia sea el fruto de una burbuja. Y aluden a la solidez de los fundamentos: el coste de lanzar una empresa emergente tecnológica ha caído en más de un orden de magnitud; internet ha pasado de 40 millones de usuarios a más de 3.300 millones en todo el mundo, y se espera que aumente en otros 2.000 o 3.000 millones en la próxima década; el tiempo que se pasa en Internet ha crecido de 2,7 horas en 2008 a 5,7 horas en 2016, y el comercio electrónico en la región ha pasado de ser insignificante en 1999 a alcanzar un volumen superior a los 70.000 millones de dólares en 2015.
Además, aunque la mayor parte de las tecnolatinas están centradas en el mercado local (46 por ciento) y regional (38 por ciento), casos como el de la argentina Satellogic prueban que los emprendedores latinoamericanos pueden aspirar a convertirse en actores globales.
Los sectores con mayor proyección, según el reporte, son: finanzas tecnológicas; tecnología de los alimentos y agrícola; inteligencia artificial y programas de automatización; biología sintética; energías renovables; realidad virtual y aumentada, e internet de las cosas.
Tareas pendientes
Como es natural, existen áreas de mejora y algunos obstáculos para el despegue de estas empresas. Un informe reciente de la Fundación Cotec para la Innovación y el Consejo Iberoamericano para la Productividad y la Competitividad (CIPC) señala que la digitalización del consumo en América Latina ha progresado de manera "significativa" aunque desigual desde 2009, pero que todos los países presentan debilidades en infraestructuras y capital humano.
En cuanto a la digitalización de la producción, el estudio indica que es "elevada", pero (como se ve en el gráfico), la contribución de capital TIC al crecimiento económico todavía es reducida. Para que ésta aumente, es preciso desarrollar una industria de contenidos y aplicaciones de internet y acelerar la digitalización de procesos productivos.
Ambos informes coinciden en recomendaciones que involucran al sector público. Destacan: mejorar las condiciones para los inversores y el capital riesgo, eliminar barreras legales e impositivas; canalizar mejor los 28.000 millones que invierte la región en I+D a las necesidades de mercado, simplificar los pasos para constituir una empresa, impulsar regulaciones en ciberseguridad, avanzar hacia un mercado digital único y reforzar el talent pool regional actuando en la enseñanza.
Acaso sea éste el mayor desafío de los que enfrenta el subcontinente. Como señala el Latin American Economic Outlook 2017 -que elaboran la OCDE, el CAF y la Celac-, América Latina es la región del mundo en la que existe un mayor desajuste entre las cualificaciones disponibles (skills) y las habilidades que las diferentes economías y empresas requieren.
La buena noticia es que los jóvenes emprendedores latinoamericanos muestran la mismas capacidades que sus iguales en la OCDE en lo que se refiere al pensamiento creativo, competencias directivas, logro de objetivos y asunción de riesgos. Pero sólo el 13 por ciento de ellos han llegado a la educación superior.
Así pues, la región tiene todavía un potencial muy grande que está hoy desaprovechado. La abundancia de jóvenes -más 163 millones entre 15 y 29 años- presenta a la vez una oportunidad de crecimiento y un reto, si el mercado de trabajo no es capaz de generar empleos al ritmo necesario. Las historias de éxito de las tecnolatinas permiten augurar un futuro más prometedor.