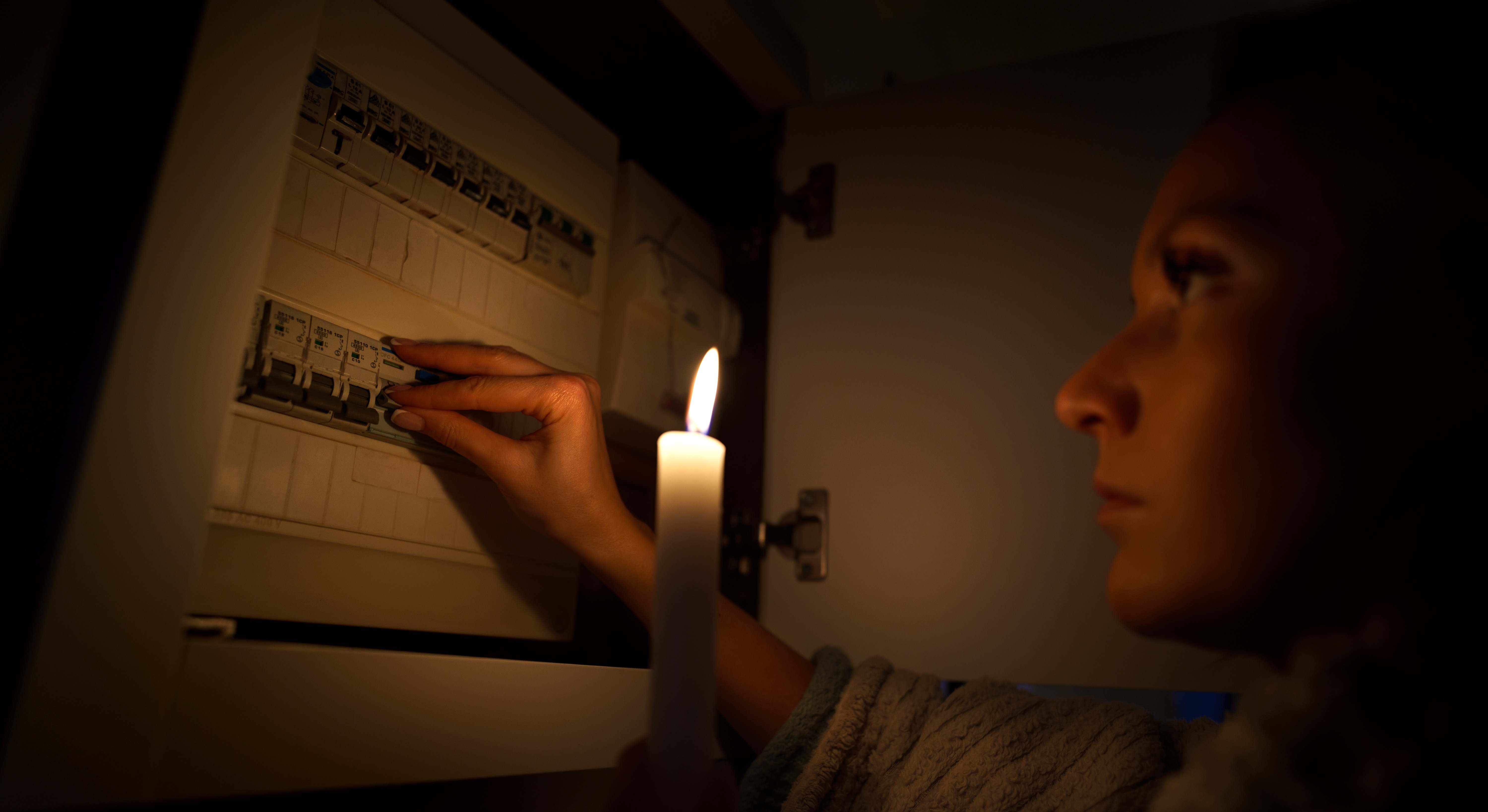
A pesar de que ya ha pasado una semana del apagón histórico que sufrimos el lunes en España y a falta de esclarecer las causas tras la "desaparición" de 15 GW de generación en sólo cinco segundos, comparto algunas reflexiones inevitablemente apresuradas sobre las consecuencias desde la perspectiva de un profesional que lleva trabajando más de veinte años en los sectores de energía e infraestructuras.
Lamentablemente, muchas de las situaciones vividas nos transportaron a los tiempos de pandemia y nos recordaron una vez más la importancia en circunstancias extraordinarias del adecuado funcionamiento de las llamadas "infraestructuras críticas", pero hubo algo diferente: el "efecto dominó" que produjo la falta de suministro eléctrico sobre el funcionamiento de otras infraestructuras críticas como las telecomunicaciones o el transporte ferroviario.
Conviene recordar que infraestructuras críticas son aquéllas cuya perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales y que figuran como tales en el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas de conformidad con la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas. Si bien el contenido del Catálogo es mantenido como información confidencial por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, los sectores en los que pueden encontrarse dichas infraestructuras críticas son conocidos y los correspondientes operadores conocen lógicamente la inclusión de sus respectivos activos en el Catálogo.
A la vista tanto de las causas como de las consecuencias del colapso en nuestro sistema eléctrico peninsular, cabe preguntarse si sería oportuno revisar la adecuación, con carácter extraordinario y urgente, de alguno de los diferentes Planes elaborados, de conformidad con el Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección de las infraestructuras críticas, por Administraciones Públicas (el Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas, los Planes Estratégicos Sectoriales y los Planes de Apoyo Operativo) y quizá también por los operadores críticos (los Planes de Seguridad del Operador y los Planes de Protección Específicos) desde el punto de vista de la posible interdependencia entre unas y otras.
Mi segunda reflexión se centra en nuestro sistema eléctrico y, en particular, en la configuración del mix de generación y su probable proyección a futuro conforme a actual política energética. Según informaba el presidente del Gobierno en la tarde del pasado lunes 28 de abril, las tecnologías que principalmente permitieron "levantar" el sistema eléctrico peninsular fueron, junto con la hidráulica (gracias a los volúmenes de agua acumulados recientemente, de forma también extraordinaria), los ciclos combinados (quemando gas natural) y las centrales nucleares. Cabe recordar que la actual política energética en nuestro país relega básicamente a ambas tecnologías a jugar un papel de back-up, de respaldo a la generación renovable en un horizonte temporal más limitado en el caso de la nuclear.
El plan a largo plazo (no exento de debate) es ir cerrando las plantas nucleares a medida que vayan alcanzando el fin de su vida regulatoria de forma coordinada y que los ciclos combinados sigan "acompañando" el despliegue de la generación eléctrica de origen renovable por un tiempo indefinido. Conviene recordar que los titulares de las centrales de ciclo combinado siguen a la espera de que se materialicen los pagos por capacidad que podrían justificar en parte la rentabilidad económica de mantenerlos operativos a futuro. Y cabe plantearse qué pasaría en una situación similar, pero con un sistema eléctrico que no pudiese contar con el respaldo de estas tecnologías. Si la solución a dicha incógnita radica, en gran parte, en el desarrollo de la capacidad de almacenamiento en sus diversas formas, estamos tardando en reconocer incentivos económicos también a ese tipo de activos (como pagos por capacidad) para justificar en parte la inversión privada en los mismos y para acelerar su puesta en marcha.
Por último y hablando de inversión, esta situación nos recuerda también que es preciso dar solución a otro problema en nuestro sistema que ha ido in crescendo en los últimos años: el desfase entre la inversión y conexión de proyectos de generación renovable con respecto a la inversión en el refuerzo y despliegue en redes de transporte y distribución eléctricas poniendo de manifiesto la necesidad, urgente, de que la planificación energética 2030 sea más generosa y más flexible para adaptarse a la "nueva" realidad de nuestro mix energético, para no solo mitigar las situaciones de congestión y vertidos actuales, sino para evitar una verdadera amenaza en el largo plazo a nuestra seguridad de suministro eléctrico que, hasta hace unas semanas, parecía solo objeto de análisis en escenarios de sensibilidad.
