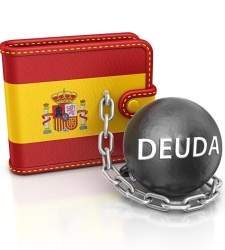
La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional daba a conocer un estudio donde cuestionaba los beneficios relacionados con la reducción de la deuda pública como porcentaje del Producto Interior Bruto. En casos como el de Grecia o Japón impera la necesidad de reducir los niveles actuales dado los posibles riesgos que podrían derivar a medio plazo. En otros, véase Estados Unidos, rebajar el endeudamiento no entrama ventajas significativas. Pero ¿qué pasa con países como España? Los funcionarios de la institución colocaron nuestra economía o la de Irlanda o Portugal en el banquillo eso sí pidiendo cierta cautela.
En el caso de España, el ratio de deuda con respecto al PIB no tocará techo hasta 2017, cuando alcanzará el 100,15 por ciento del PIB. A partir de entonces, comenzará a descender acumulando en los próximos cinco años un recorte aproximado de 3 puntos porcentuales, por debajo de la media general de las economías avanzadas y por detrás de Irlanda, Alemania, Italia, Francia o Canadá, entre otros países. Precisamente es a partir de 2017 cuando el avance económico de nuestro país comienza a estancarse. Las proyecciones para nuestro país muestran un camino descendente que se estancará a partir del año que viene, con un avance que no superará el 1,7 por ciento.
Un hecho que independientemente de quién gobierne nuestro país muestra el daño que podría ejercer la complacencia si no se avanza en la reformas estructurales, incluyendo revisar las ya implementadas, como la reforma laboral.
El impacto de la Gran Recesión ha hecho que la deuda mundial alcance niveles históricos en los últimos 40 años. Un hecho que no parece asustar a los funcionarios del Fondo pero sí a algunos de los bancos de Wall Street. Andrew Wilson, el mandamás de Goldman Sachs Asset Management para Europa, reconocía recientemente que, a día de hoy, "tenemos demasiada deuda y esto representa riesgos para la economía". Al respecto incidió que el apalancamiento de las economías avanzadas, junto al envejecimiento de la población, representa un importante riesgo.
De acuerdo a los cálculos de McKinsey, desde 2007, la deuda global (pública y privada) ha crecido en 57 billones de dólares, elevando el ratio de deuda sobre el PIB en 17 puntos porcentuales. En las economías avanzadas, la deuda pública se ha disparado y el desapalancamiento del sector privado ha sido limitado. Según la consultora, la deuda pública ha aumentado en 25 billones de dólares desde 2007, y seguirá aumentando en muchos países, teniendo en cuenta los fundamentos económicos actuales.
Para los países más endeudados, haría falta registrar grandes aumentos en el crecimiento o reducciones muy profundas en el déficit fiscal para iniciar el desapalancamiento. Además, tampoco se descartan las ventas de activos, aplicar nuevos impuestos o crear programas de reestructuración de deuda más eficientes. Sin embargo, desde Washington, los funcionarios de la institución determinaron que, en general, para los países con una buena posición fiscal, "el beneficio para reducir sus deuda es pequeño, ya que aunque las crisis soberanas suelen ser costosas cuando ocurren, es cierto que su frecuencia es muy limitada, incluso con altos niveles de endeudamiento".
En este sentido indicaron que el riesgo de crisis casi no se reduce cuando se recorta la deuda desde el 120 al 100 por ciento del PIB. Según su explicación, el coste de la reducción de la deuda puede ser enorme, incluso aunque los ajustes se extiendan a lo largo de varios años, ya que la distorsión impositiva o los recortes en gasto de producción, necesarios para registrar un superávit primario, pueden tener efectos negativos permanentes en la producción y el consumo.
De ahí que, por ejemplo, en los próximos cinco años, Estados Unidos sólo vaya a recortar en 0,7 puntos porcentuales sus niveles de deuda pública, que este año deberían tocar el 105 por ciento de su PIB y en 2020 debería situarse en el 104,3 por ciento. En general, si nos atenemos a las proyecciones que realiza el Fondo, las economías avanzadas reducirán su endeudamiento una media de 5,8 puntos porcentuales hasta 2020.