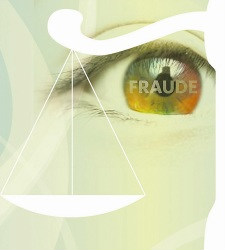
En nuestros anteriores artículos sobre fraude fiscal y educación, concluíamos que la educación es la clave para que la sociedad asuma convencida la naturaleza ética de no pocas obligaciones, como la de pagar impuestos.
La educación, así entendida, es pues esencial, decíamos, para luchar contra el fraude. Sin embargo, esa educación tejida en los valores esenciales de la convivencia cae en saco roto cuando la percepción que tiene el ciudadano no se corresponde con los valores que pretendemos transmitir.
Y, lamentablemente, constatamos, primero, la asimetría entre la realidad social en la que vivimos y la que debería ser la propia de una sociedad asentada en tales valores, y, después, que las percepciones sobre nuestro sistema tributario no son tampoco muy halagüeñas.
A lo ya comentado, no podemos tampoco ignorar las elevadas cotas de inseguridad jurídica, cuyo origen es muy diverso. En primer lugar, la inaceptable inestabilidad legislativa que incide negativamente en el inversor, a quien ahuyenta, en el emprendedor, a quien desalienta, en el empresario, a quien abruma, y en el contribuyente, en general, que contempla atónito un complejo panorama normativo con reglas del juego poco claras. En segundo lugar, la desaparición del denominado riesgo cero. Me explico; hace unos años era posible aconsejar con riesgo de error cero. Existía una normativa clara y unos criterios estables.
Hoy esto ya no es así. Hasta en lo más elemental existen dudas; por ejemplo, en algo tan simple como la deducibilidad de la retribución de los administradores, resuelta por fin en la actual reforma fiscal, aunque eso sí, digámoslo claro, después de demasiados años de demora. En tercer lugar, la actual técnica legislativa es manifiestamente defectuosa: presunciones, conceptos jurídicos indeterminados, imprecisiones terminológicas y un largo etcétera que impiden una interpretación clara e inequívoca de la norma. Y en cuarto y último último lugar, un alto grado de litigiosidad que, junto a una justicia lenta y cambiante, no son el abono necesario para que se dinamice la inversión y se genere la necesaria confianza.
En otro orden de asuntos, y ante la imperiosa necesidad de ingresos, el Gobierno, en alguna de sus reformas, acude a una práctica que ofrece dudas de constitucionalidad, y que consiste en incrementar las bases imponibles restringiendo la deducción de determinados gastos.
Son ejemplos de ello la limitación en la deducción de los gastos financieros, en la cuantía de determinadas indemnizaciones o en los gastos por atención a clientes; limitaciones que significan gravar una riqueza inexistente que ahuyenta a cualquier inversor con sentido común. Por su parte, y en lo que se refiere a la tan aireada colaboración social, decir, tan solo, que esta se ciñe, de hecho, a la intermediación en la gestión de los tributos. Pero la verdadera colaboración o participación social en la gestión de nuestro sistema tributario es inexistente, o, si se prefiere, formal y testimonial.
Frente a tal situación, es obvio que una política de educación tributaria sin un comportamiento ético de la Administración es y será ineficiente. Es, por tanto, necesario un urgente replanteamiento de ese comportamiento que en modo alguno es hoy ejemplificador. Y, sin duda, el primero en cambiar ha de ser la propia Administración.
En este sentido, es imprescindible avanzar hacia un modelo de participación y cooperación en su gestión; sector público y privado; hacia un modelo basado en la confianza, en la resolución rápida de los conflictos, en la fluidez, empatía y transparencia en la comunicación e información. Hay que avanzar, pues, hacia un modelo labrado en la ejemplaridad, en la conducta de las personas y en la de los tan necesitados como inexistentes referentes sociales y económicos, públicos y privados. No hay alternativa. Bueno, sí. La primacía del Estado policía frente a la persona.
Y en ese contexto, la educación tributaria no ha de ser una educación basada en el conocimiento de los impuestos y su destino. Ha de ser una educación basada en principios cívicos, éticos y morales; en la formación integral de la persona como sujeto y ser responsable. Una educación que ha de permitir que el ciudadano, como persona, interiorice la obligación ética que representa el pago de los impuestos que no son solo una obligación legal sino la contribución a una sociedad más justa; afirmación que requiere la recuperación de los valores tradicionales de los que nuestra sociedad padece una crisis profunda.
Esta fiscalidad, que denominamos ética, exige, también, la exclusión social de quienes la incumplan, propia, por cierto, de países anglosajones y ejemplo a seguir. Y en este contexto, es imprescindible interiorizar también la cultura del gasto; la de los impuestos como instrumento necesario para reducir las desigualdades sociales. En definitiva, es imprescindible una educación basada en el deber cívico de contribuir entendido como valor, y no como obligación, y su más profunda razón de ser: la justa redistribución de la riqueza.
La educación cívico-tributaria, siendo esencial, no es por ello suficiente. La confianza en la Administración exige ejemplaridad, que obliga, a su vez, a ser transparente, a una voluntad real de servicio al ciudadano, a una legislación clara y precisa, y a una Administración ejemplar.
Es, pues, necesario un cambio de modelo que supera el estricto ámbito de lo tributario; un cambio de modelo de convivencia y, en definitiva, de proyecto de sociedad, un cambio que, de no producirse, hará estéril toda reforma fiscal.
Por Antonio Durán-Sindreu Buxadé. Profesor de la UPF y socio director de DS, Abogados y Consultores. de Empresa
