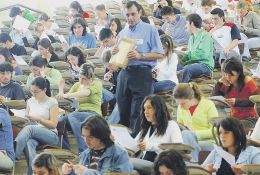
Después de muchos meses de incertidumbre, que tan negativa es para la educación como para la economía, en las vísperas de Navidad el nuevo gobierno del PP por fin publicó la orden ministerial que determina la estructura de la prueba del Bachillerato de 2017.
Ya era hora de que la comunidad educativa, el profesorado, el alumnado y las familias conocieran cómo y qué tienen que preparar decenas de miles de jóvenes para el examen más importante de sus vidas escolares.
Es, como se anuncia en su preámbulo, una medida provisional, de compromiso, que abandona las pretensiones más radicales del poco llorado ex ministro Wert y deja para un futuro e hipotético Pacto de Estado de la Educación cambios más profundos en el sistema. Cabe destacar, por el momento, que la prueba no va ser una reválida nacional a la cual tendrían que enfrentarse todos los alumnos de Bachillerato para obtener el título, sino como en la actualidad, un examen que realizan sólo aquellos que pretenden ingresar en la Universidad. También han pasado al olvido otras dos propuestas del antiguo ministro. Primero, la idea peregrina de sustituir las pruebas escritas, tipo ensayo, por un test formado por 350 preguntas de respuesta múltiple, una propuesta rechazada por casi todos los expertos y agentes sociales. Tampoco, en este caso, por desgracia, habrá prueba oral de inglés, una innovación buena pero muy costosa y complicada de introducir, que imagino pudo provocar gran angustia a más de un alumno con una nota de 8 en inglés pero apenas capaz de mantener una conversación en dicha lengua.
Los contenidos y estructura del examen también siguen igual, al menos en sus grandes líneas. Los estudiantes se examinarán de forma obligatoria de solo 4 troncales (según la rama de estudios seguida en Bachillerato), y tienen la opción, pero no la obligación, de elegir dos materias de una lista de cinco optativas que servirán solo para subir la nota. Así, han quedado fuera del examen obligatorio las asignaturas que con la LOCME de Wert se estudian solo en primero de Bachillerato: Filosofía, Historia del Mundo Contemporáneo, Economía y Literatura Universal. Esta pérdida de presencia y peso de las humanidades, y sobre todo de la filosofía (presente en la nueva Selectividad sólo como materia de opción para los alumnos del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales), es todo un paso atrás en un mundo muy necesitado de conciencia histórica, pensamiento profundo, conocimientos económicos y creatividad.
En lo esencial los rectores y las Comunidades Autonómicas han conseguido lo que pretendían, que es mantener el examen más o menos como estaba, algo que el profesorado y el alumnado también sin duda agradecerán. A su vez, el gobierno ha conseguido su objetivo de mantener un "distrito único" en la enseñanza superior al conservar una prueba homogénea y reconocida por universidades en todo el Estado, y por primera vez fijar el porcentaje (70%) de preguntas comunes en todas las autonomías.
Mucho ruido y pocas nueces, ya que después de meses de propuestas, reuniones, críticas y retoques, tenemos una "nueva" Selectividad que, en lo esencial se distingue poco de la antigua Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) anterior, adaptada a la LOCME. Y porque, como suele pasar, uno se queda con la impresión de que mientras que los debates y las reformas educativas se suceden sin cesar en España, rara vez llegan a entrar en las cuestiones y retos fundamentales que plantea la educación por los individuos y la sociedad.
En el caso concreto de la Selectividad, creo que el problema no reside tanto en la naturaleza y los contenidos del examen, o de quien pone las preguntas, sino en la función asignada a la prueba. Junto con las notas del Bachillerato, el resultado del examen determina qué y dónde puede estudiar un joven. ¿Realmente creemos, en 2017, que tanto la vieja o nueva Selectividad es una buena manera de evaluar las motivaciones, capacidades y potencialidades de los jóvenes para un determinado curso de estudios, o de ayudarles a identificar un programa o institución en la cual podrían sentirse a gusto, estimulados y capaces de desarrollar al máximo su potencial? Para esto faltan, seguramente, otros instrumentos e información: datos del perfil del candidato, cartas de motivación, entrevistas, etc. Son prácticas habituales en las universidades británicas o norteamericanas y, como todo, cuesta dinero, y es algo que aquí las universidades privadas hacen mejor. Las limitaciones de los actuales procesos de selección y de orientación de los estudiantes en su elección de grado universitario pueden contribuir a explicar por qué uno de cada 5 universitarios abandona sus estudios en el primer curso. Este sí que es un tema del que merecería la pena debatir en profundidad.
